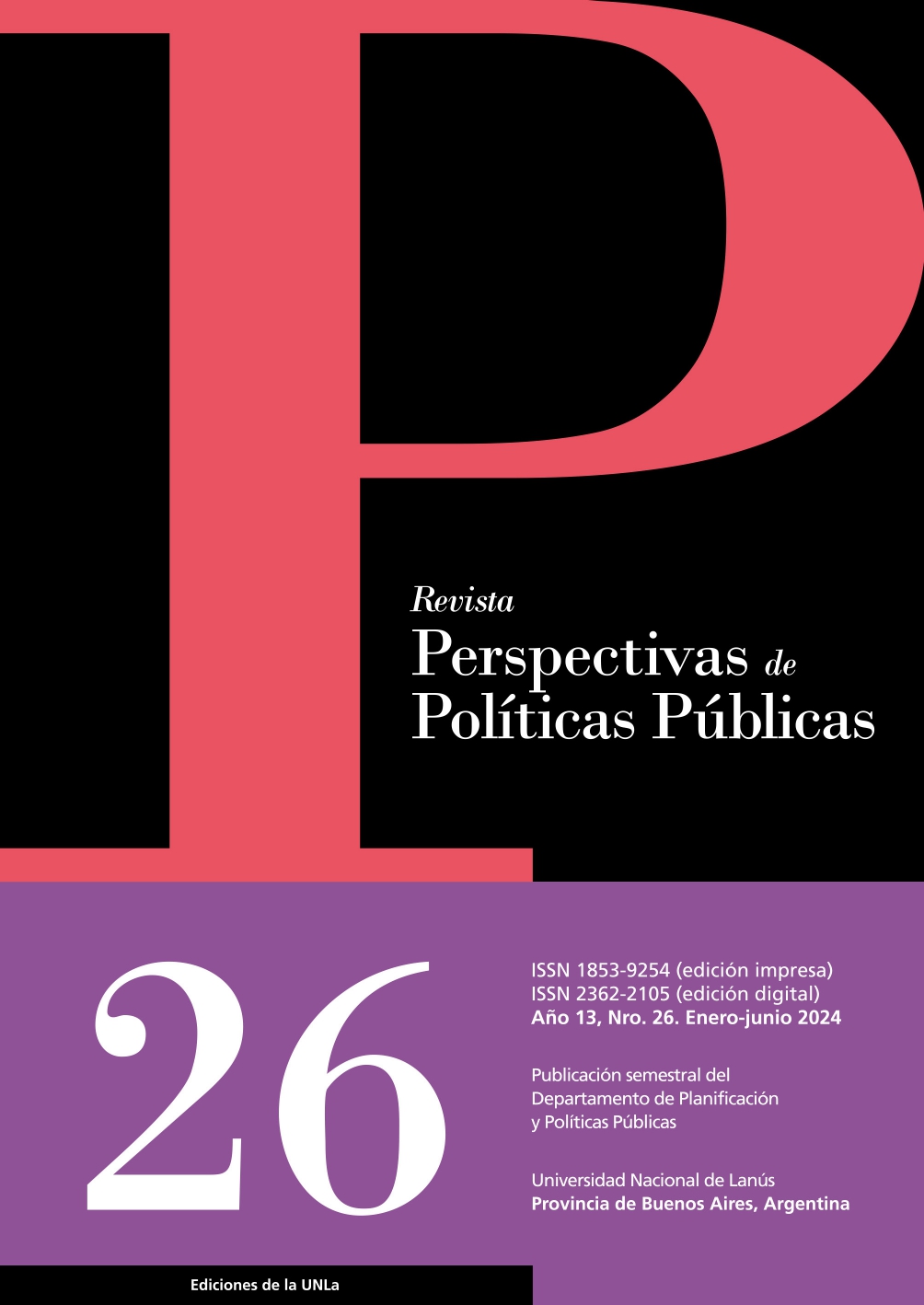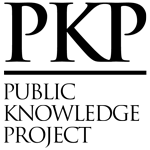Editorial
Resumen
En la notable diversidad que caracteriza a la gran y creciente cantidad de estudios sobre políticas públicas, hay una coincidencia básica: las políticas públicas se orientan al tratamiento y eventual resolución de problemas. A partir de ese consenso central reaparecen las divergencias: cuándo algo -una situación o circunstancia, el comportamiento de un actor, un hecho de la naturaleza, u otro- se convierte en problema, en virtud de qué criterios técnicos, ideológicos, de oportunidad política, etc. ese algo deviene problema susceptible de tratamiento por una política estatal -como acertadamente denominaron Oszlak y O’Donnell a las políticas públicas-, cómo se elabora, qué factores o criterios inciden en la selección de problemas que integran la agenda de gobierno, qué tipo de racionalidad la orienta. Los problemas que motivan a las políticas públicas tienen una característica principal: siempre son problemas complejos y en consecuencia multidimensionales, aún los más específicos o particulares, por reduccionista que resulte el enfoque que se practique de ellos. La integralidad de la organización social se proyecta sobre sus múltiples dimensiones. La política de atención en salud, por ejemplo, debe tomar en cuenta factores ambientales, educativos, la existencia de organizaciones profesionales con visiones particulares sobre el tema, la configuración del mercado de producción y comercialización de medicamentos, y otros más. Lo mismo ocurre en todas las otras áreas temáticas encaradas en perspectiva de política estatal. En consecuencia, por específica que sea, toda política pública intersecta con facetas de la realidad que son el objeto problemático de otras políticas públicas. En virtud de la organización político-administrativa de los estados que producen las normas que enmarcan a las políticas, esa intersección se manifiesta en términos sustantivos -los temas y enfoques que componen los problemas- y como interjurisdiccionalidad -la incumbencia institucional y espacial de varios organismos de la administración pública, la verticalidad del deslinde jurisdiccional y la especificidad funcional-. Es decir, como ámbito estructurado de convergencia y coordinación entre múltiples organismos públicos, así como diferentes niveles de competencia, decisión y ejecución. Esta pluralidad gravita también en las burocracias públicas que tienen como áreas específicas de desempeño las distintas competencias de gestión que hacen posible que determinadas políticas sean producidas y puestas en funcionamiento y otras descartadas o bloqueadas; es una estrecha interrelación, por debajo de los altos niveles decisorios políticos, que ilustra la porosidad e inclusive el carácter ficticio (Migdal) de la frontera entre lo público y lo privado, alimentando la literatura acerca del “Estado profundo” (deep state) y su eficacia en evadir las limitaciones derivadas de las normativas constitucionales y legales. Sin alcanzar estos extremos, no es infrecuente la competencia entre organismos por la asignación presupuestaria de recursos, o las rivalidades y celos entre agencias públicas y sus funcionarios. Esto favorece la persistencia de un enfoque fragmentado y contribuye a que las instancias de coordinación, creadas para asegurar coherencia en las acciones en la perspectiva de la agenda integral de gobierno, enfrenten limitaciones en el cumplimiento de sus objetivos. La coordinación resulta en muchos casos una yuxtaposición de aspectos parciales, sobre todo cuando el organismo coordinador tiene menor nivel institucional o político que las unidades supuestamente coordinadas, o cuando la coordinación carece de un enfoque estratégico del aporte de las políticas de cada campo a la “gran política” que impulsa la acción de gobierno. Es esta una situación que se registra tanto entre políticas públicas y los organismos con incumbencia en ellas, como entre distintos niveles de gobierno. La coordinación no es meramente un ejercicio de técnica administrativa o presupuestaria, sino una función política. Hace ya varias décadas Alejandro Nieto elaboró un diagnóstico implacable de este asunto en la administración pública del estado español: La desorganización del gobierno (1984). Lamentablemente no he podido encontrar algo equivalente o parecido en referencia a la experiencia del estado argentino en las cuatro décadas de recuperación de la democracia, a pesar de la gran cantidad de trabajos referidos a la cuestión ya convencional de las competencias del mismo entendidas como eficacia y eficiencia del estado en el desempeño de las funciones que asume. Las denuncias a través de los medios y de las redes sociales, incluso las que se presentan en el ámbito judicial, no han contribuido a resolver las ineficiencias que se vocean. Los primeros trabajos que integran el presente número de la RPPP encaran esta problemática desde distintos ángulos. El texto de Cattáneo y Bocchinicchio argumenta la necesidad de adoptar nuevas perspectivas en el diseño y gestión de las políticas públicas en el abordaje de problemas multicausales y multisectoriales, y expone la tensión que se genera en las estructuras y prácticas convencionales de gestión respecto de iniciativas orientadas a superarlas. El artículo llama la atención sobre la necesidad de formar y consolidar una nueva generación de funcionarios que enfoquen los problemas públicos en clave de transdisciplinariedad y señala el destacado papel que corresponde al sistema universitario en la formación de los cuadros técnico-profesionales requeridos para una eficiente articulación institucional de niveles, incumbencias y resultados. Sergio Blogna pone la mira en algunas de las especificidades planteadas por el diseño federal del estado nacional y su relación con los estados provinciales, a través de la configuración de los consejos federales como herramienta institucional de coordinación de políticas públicas y el caso del Consejo Federal de Discapacidad. Por su parte, el artículo de Rodrigo Carmona, Bárbara Couto y Matías Calvo explora los rasgos que presentan los modelos de intervención local a partir de una metodología de análisis cualitativo para abordar políticas, acciones y capacidades en materia productiva y laboral en una selección de municipios bonaerenses. Surge de su estudio el pragmatismo de las gestiones locales, con relativa autonomía del signo político partidario de los gobiernos municipales. En la sección “Avances de Investigación” Matías Galgano presenta resultados de su estudio del proceso de renovación urbana en un municipio del Conurbano Bonaerense, la gravitación creciente de la financierización neoliberal en el desarrollo del mismo, y las distintas posiciones adoptadas al respecto por la población afectada. La reciente pandemia de COVID-19 y las acciones de política emprendidas a su res[1]pecto en Argentina constituyen el objeto de los artículos de Giuseppe Messina y de Chantal Medici. El texto de Messina estudia las principales medidas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 y en el periodo inmediatamente posterior en tres áreas de la protección social argentina: las transferencias a personas mayores, a hogares con niños, niñas y adolescentes y a personas en edad laboral, enfocando los programas Alimentar, Potenciar Trabajo e Ingreso Familiar de Emergencia, las prestaciones del sistema previsional y de las asignaciones familiares. El objetivo de la investigación es analizar cómo evolucionó durante el periodo seleccionado la cobertura de la población destinataria de esos programas y la suficiencia de los montos otorgados en términos de la línea de pobreza. Entre los principales resultados destaca la insuficiencia de los montos otorga[1]dos, la caída, con algunas excepciones, del gasto real en políticas sociales y la ausencia de medidas de carácter universal para la población en edad laboral; solo en el caso de las personas mayores se logró una buena, aunque decreciente, protección frente a la pobreza, mientras que la de los niños/as y adolescentes fue la categoría más afectada pese a la concentración de medidas en esta franja etaria, como la AUH y la tarjeta Alimentar. El trabajo de Chantal Medici sintetiza las principales acciones desplegadas por los activismos feministas y grupos aliados, en torno al debate parlamentario del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que había sido remitido al Congreso por el gobierno surgido de las elecciones generales de octubre 2019. Explora la acción masiva mantenida mientras la posibilidad de organizar grandes manifestaciones públicas se vio interrumpida por la pandemia y el aislamiento obligatorio, y los vínculos y negociaciones con actores políticos (gubernamentales y no gubernamentales) y sociales. La incorporación del carácter constitutivamente multiétnico de nuestras sociedades a las agendas de políticas públicas y a la gestión de los intereses colectivos tuvo y sigue teniendo una orientación predominante hacia los pueblos originarios del continente. Contrasta marcadamente con la atención prestada a pueblos y organizaciones étnicamente diferenciadas, implantados por las potencias coloniales a partir del siglo XVI en condiciones variadas de esclavitud o servidumbre. El artículo de Mónica Olaza y asociadas estudia la condición social de la población afrodescendiente en el mercado de trabajo en Uruguay y las modalidades de discriminación a que se encuentra expuesta a pesar de la existencia de un plexo normativo orientado a prevenirlas. El texto es útil asimismo para apreciar la distancia que suele existir entre los diseños normativos e institucionales y las prácticas sociales. Leopoldo Zubeldía y Sofya Sutrayeva presentan la evolución de un proceso de investigación científica en Argentina -desarrollo de una vacuna veterinaria contra la brucelosis- y las tribulaciones que enfrenta un país de la semiperiferia capitalista para ampliar sus capacidades científico-tecnológicas, los vericuetos de la cooperación internacional, su cuestionable filantropía, y la hegemonía desplegada por los grandes laboratorios de Europa y Estados Unidos. En la línea de los trabajos de María Mazzucato, los autores señalan el papel estratégico del Estado, sus organismos científico-técnicos y las universidades públicas en la producción y aplicación de conocimiento científico y en su impulso al desarrollo del país, así como la formación de alianzas colaborativas con contrapartes empresariales que, además de su utilidad científica y comercial, preserven la primacía de los intereses nacionales en los escenarios planteados por los actores dominantes en la financierización capitalista global.
Carlos M. Vilas Director.