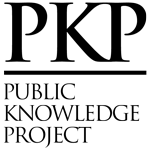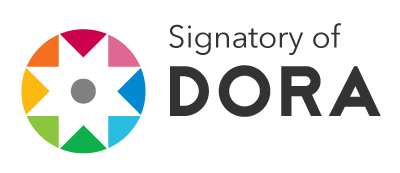El debate sobre ética tampoco es nuevo en la antropología española. En la generación de las catedráticas y los catedráticos que ahora nos estamos jubilando, en nuestra época de formación en la década de 1970 predominó una visión crítica de las raíces imperialistas de la antropología académica -que, al final, según, por ejemplo, Gledhill1, no fue tanto eso, sino que en ella también se manifestaba la lucha de clases- y, en especial, de la antropología aplicada, que relacionábamos, entre otros, con el Proyecto Camelot, una de las tantas desgracias de la guerra de Vietnam que, en este caso, afectaba los fundamentos políticos de la antropología2. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, en diversos congresos organizados por la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español volvía a emerger el tema y, de manera análoga a lo que plantea Quadrelli, este hecho significó también discutir sobre aspectos epistemológicos y teórico-metodológicos básicos de las ciencias sociales3, y de la antropología en particular, pues el tema que más preocupaba era el de la etnografía: qué significa hacer etnografía, cómo hacerla, qué tipo de relaciones se establecen con las personas con las que trabajamos, en fin, qué implicaciones tiene, no solo desde el punto de vista epistemológico, metodológico y teórico, sino también desde lo político, ético y personal, aspectos que, por lo menos desde ópticas “situadas” son difícilmente separables.
Finalmente, en 2014, la actual Asociación de Antropología del Estado Español elaboró un documento denominado “Orientaciones deontológicas para la práctica de la antropología profesional”4. Si bien no dejan de ser orientaciones, ya es algo, y quizás deban ser orientaciones, más que normas de obligado cumplimiento (lo cual discutiremos después). De momento, lo que se constató es que por más buena voluntad que se presuponga a los y las profesionales de la antropología, siempre debe de existir algún marco profesional que permita orientar la resolución de conflictos éticos y políticos que inevitablemente surgen en muchas investigaciones que hasta el momento habían campado a sus anchas, conflictos que se hacen eco, por ejemplo, en las críticas de Antonio Pérez respecto de ciertos antropólogos que, después de alguna visita a la Amazonía se presentaban como especialistas en ella (y además investidos de algunos de sus supuestos poderes)5.
Creo que hay un aspecto al que hasta el “giro reflexivo” de la antropología no se le había dado suficiente atención, como es el de los efectos de la implicación personal, sobre todo en el trabajo de campo antropológico. Tenemos que recordar que el principal instrumento con el que trabaja la persona que hace etnografía es su propio cuerpo, un sí mismo/a, con muchas cargas anteriores y con una complejidad que hay que saber articular con las complejidades de los distintos elementos que están presentes en el campo de investigación. En una publicación reciente, esto se discute con ejemplos de diversos campos, y se reconoce que:
Es una conducta que se expresa en valores (como tratan de recoger los códigos éticos), pero no solo, porque se encuentra también en afectos y sentimientos morales y forma parte de las disposiciones corporales de las investigadoras. Es un tipo de conducta que no se reduce a procesos de reflexión racional, sino que forman parte de la actividad social y que se aprende a lo largo del tiempo.6)
Y esto se enlaza con la pregunta que en un momento lanza Quadrelli con relación a qué investigamos y, sobre todo, por qué.
Al respecto, el antropólogo Oscar Guasch, perteneciente a las primeras hornadas de alumnos que tuvimos en el Departamento de Antropología de la URV, decía que una de las características de la llamada “Escuela de antropología de Tarragona” era que parecía claro por qué muchos de sus investigadores investigaban lo que investigaban: uno que había estado internado en un monasterio unos años se dedicaba, entre otras cosas, a antropología religiosa; otro que había sido psiquiatra, a salud mental; otro que en su juventud había sido un “fumeta”, a las drogas (este último resulta que era yo). Y tenía razón, pues como he contado en diversos sitios7, el origen de mi tesis doctoral, que orientó mi posterior especialización principal8, fue la necesidad de hacer una crítica no solo teórica, sino también política (y diría que también un cierto ajuste de cuentas vital) a un discurso hegemónico, base de políticas que infligían sufrimiento inútil a mucha gente, especialmente pero no solo, gente joven, a partir de mi experiencia personal y de la de mi entorno.
Investigar en el campo de las sustancias psicoactivas y, especialmente, entre los consumidores de aquellas estigmatizadas bajo la etiqueta de “droga” me planteó inmediatamente una serie de cuestiones de tipo epistemológicas, metodológicas, teóricas, éticas, políticas, personales y prácticas, algunas de las cuales tenía más claras de entrada, mientras que para otras habría agradecido tener algunos asideros que no tuve, por lo menos al principio. Yo estaba investigando un movimiento cultural (cannabis y contracultura, para entendernos) que resulta que me llevó al análisis de un “problema social”. Ahí, sí tuve claro enseguida que dicho problema no era el de “la droga”, sino el del prohibicionismo sobre determinadas sustancias y la criminalización de sus consumidores y consumidoras. Es decir, desde una óptica crítica, replanteé la cuestión desde unos parámetros teórico-metodológicos que me permitieran entender mejor la complejidad de la cuestión. Y no solo en las investigaciones universitarias de tipo básico, sino también en los encargos de diversas entidades, tanto públicas como privadas, pues con el tiempo creo que logré demostrar que esta perspectiva no solo podía tener más interés teórico, sino que ofrecía elementos más prácticos para la intervención social.
Pero mientras tanto, tuve que ir resolviendo que el foco de la investigación, muchas veces, no tenían que ser las personas que consumían, hacia las que se enfocaba la demanda, sino las instituciones de las que emanan ciertas políticas, o los distintos tipos de profesionales que tratan la cuestión; por ende, tenía que clarificar las relaciones que yo debía establecer con unas y con otras, pues no es lo mismo las relaciones con personas vulnerables en la calle que con profesionales con cierto poder institucional, con hombres o con mujeres, con jóvenes (casos de las llamadas “bandas”) o con personas adultas, ni era el mismo el rol que yo podía jugar en distintas situaciones de investigación, o qué actitud tenía que tomar ante situaciones relacionadas con la ley, etc. Es decir, una óptica relacional implicaba ir resolviendo, o por lo menos plantearse, esta circulación de micropoderes (a veces, no tan micros) encontrados, en la que uno mismo participaba.
Todo ello, exigía que una continua reflexión acompañara todas y cada una de las investigaciones, cosa que se intentaba hacer casi siempre en los propios equipos que las realizaban, y también en las sesiones de distintos seminarios que se iban organizando en nuestro departamento universitario, así como en los encuentros entre profesionales (en alguna ocasión, dedicados específicamente a la ética). En mi caso, encontré un lugar, un “artefacto” en el que asegurar de manera más o menos sistemática este tipo de reflexión, en Grup Igia, una organización no gubernamental a medio camino entre la investigación y evaluación, básicamente etnográfica, sobre drogas y salud, intervenciones sobre todo locales, el desarrollo de un discurso crítico sobre las drogas, y el lobby político9.
Desde mi propia experiencia, estoy de acuerdo, pues, en que debe de existir algún tipo de referencia o código ético-político de tipo profesional o institucional. Pero, resulta que mientras todo esto ocurría, ha tenido lugar el gran desarrollo de dos campos como el Big Data, por un lado, y las investigaciones biomédicas y farmacológicas, por el otro, que han impulsado, y con razón, la necesidad de controles éticos; cosa que han hecho, evidentemente, en sus propios términos, produciendo todo un aparato legal y normativo de protección de datos, consentimientos informados, comités de ética, etc. Todo un “aparataje” completamente inútil desde el punto de vista de las ciencias sociales y, no digamos si, además, desde estas se trabaja en procesos de salud-enfermedad-atención-prevención que, dada la posición hegemónica de los campos mencionados en las instituciones internacionales, pretende imponerse al conjunto de la investigación científica, sin entender que, en nuestro caso, la convierte en imposible.
Un ejemplo lo encontramos en la Guía básica para investigadores sobre protección de datos personales de la URV, donde podemos leer que “son datos personales especialmente protegidos aquellos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas [...], datos relativos a la salud, o datos sobre la vida sexual...”4) o bien que “si se puede evitar, no se tienen que recoger ni tratar datos personales”4). Es evidente que este tipo de datos, y otros, hay que protegerlos, pero no es opción no recogerlos ni tampoco, creo yo de acuerdo con Quadrelli, imponer una burocratización del tema. El caso del consentimiento informado, que es una de las primeras “gestiones éticas” que nos llegó desde la biomedicina, puede ser ilustrativo de que un acto, que se puede quedar en una mera formalidad burocrática, puede llegar a dificultar así la necesaria reflexión sobre las relaciones entre quienes investigan y las personas participantes en cada caso concreto, porque el requisito ya está cumplido.
Aquí podríamos decir aquello de que “no hay mal que por bien no venga”; pues, estoy de acuerdo que esta imposición, que en el caso de nuestra universidad se ha introducido a partir de la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea, nos ha obligado a dejar de orillar este tema, y a discutirlo en profundidad para encontrar alguna salida que no sea asfixiar nuestras investigaciones bajo los dictados de una nueva plétora de técnicos y técnicas, así como de gestores y gestoras de coordinación, asesoramiento y similares en protección de datos, seguridad, etc. -quienes, desde su lógica, no contemplan las especificidades y necesidades de la investigación sociocultural- y plantear, por lo tanto, posibles alternativas.
Como se habrá observado, he empezado a analizar el tema desde la investigación, lo que me ha llevado a algunas referencias institucionales, pero no quiero finalizar sin referirme a la docencia, aspecto que Quadrelli desarrolla ampliamente en su artículo, y a través de la cual se podría construir (de hecho, creo que aquí y allá ya se está empezando a hacer) una parte de esas posibles alternativas. La necesidad de incorporar el tema a todos los niveles de la docencia de las ciencias sociales es evidente, como indica, por ejemplo, el hecho de que se haya publicado un libro como el ya citado de Estalella6. Pero, creo que habría que evitar, o corregir el rumbo, de lo que, por el momento, se está dando en un lugar tan significativo, por ser esta interface entre docencia e investigación, como son los doctorados.
Por ejemplo, los trabajos del doctorado de Antropología y Comunicación de la URV hay que someterlos al dictamen de la Comisión de Ética en Investigación sobre Personas, Sociedad y Medio Ambiente (CEIPSA), para lo cual los y las estudiantes de doctorado tienen que hacer un primer paso con siete memorias, formularios, permisos, etc., que, una vez superado, dará pie a un segundo paso en el que hay que rellenar cuatro documentos (en realidad, cinco, porque está el documento cero), de los cuales el segundo documento tiene 12 ítems de los más heterogéneos y el cuarto documento, siete ítems más... En fin, una orgía burocrática que, por ejemplo, no aclara ni el carácter de nuestros datos (¿una narrativa sobre salud es un dato sanitario?) ni el lugar de las distintos participantes en los procesos de investigación-acción participativa, ni constituye, en definitiva, ningún aprendizaje para lo que se dice querer defender.
Así pues, ¿se necesita incorporar la reflexión ético-política en la docencia, como parte del aprendizaje a utilizar en la vida profesional? Sí. ¿Se necesita alguna instancia, universitaria y/o profesional que vele por esta incorporación? Seguramente, también. Lo cual supondría garantizar las condiciones del debate ético-político en las investigaciones y si de este debate surge, entre otras cosas, la necesidad de utilizar algún protocolo que apoye estas garantías, debería ser lo más sencillo posible y adaptado sin ambages a las especificidades de la investigación sociocultural.