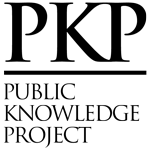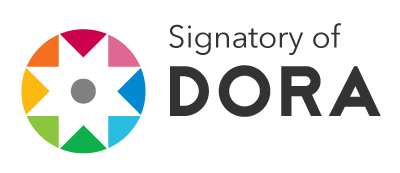INTRODUCCIÓN
La pregunta por la normalidad del desarrollo humano nos acompaña desde hace al menos un siglo y medio1,2,3,4,5,6. Desde los saberes expertos se han propuesto conceptos, criterios y parámetros para discriminar entre lo normal y lo patológico (también anormal, inadaptado, desviado, atípico) lo que ha servido para delimitar campos de saber específicos. En efecto, desde sus inicios, la terapéutica médica se ha concebido como un intento por “restaurar la normalidad”, entendiendo los pares normal/patológico como organizadores del pensamiento y la intervención de la medicina3.
En las ciencias sociales, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, se ha discutido extensamente acerca de la normalidad. La relación entre conceptos como socialización/enculturación y normalidad/adaptación fue un eje central en el análisis del rol de las instituciones sociales y las prácticas de crianza y educación infantil para encauzar y/o sancionar posibles “desviaciones” o “anomalías”1,4,5,7,8. Sin embargo, desde las ciencias médicas no ha habido una profunda reflexión acerca de estas relaciones, ni sobre el origen de la conceptualización de normalidad en el desarrollo, ni en cuanto a sus efectos y alcances.
A lo largo del último siglo, las discusiones sobre la relación entre desarrollo humano, normalidad y socialización de la infancia también se han transformado en varios sentidos, partiendo de una mirada individualista del desarrollo, con fuerte sesgo biológico, para pasar a pensar las distintas trayectorias en función de los contextos socioculturales e históricos, buscando complementar enfoques en lugar de sostener dualismos9. Este proceso se ha acompañado de un cambio en la conceptualización de la niñez, la agencia infantil y la contribución de los niños y las niñas a sus sociedades10. Estos aportes se han traducido -en el plano metodológico y clínico- en nuevas prácticas, lenguajes y abordajes de las infancias y sus trayectorias de desarrollo, que obligan a repensar el alcance de conceptos muy arraigados. No obstante las transformaciones ocurridas en las profesiones, las disciplinas, las sociedades y las infancias desde ese entonces, la pregunta por la normalidad, persiste.
Con base en estas ideas, en este artículo nos proponemos discutir los sentidos y alcances del concepto de “normalidad” en su aplicación al abordaje de los procesos de desarrollo infantil, considerando sus implicancias en la labor cotidiana. Si bien por cuestiones de espacio no es posible aquí dar cuenta de las diferentes teorías y modelos que se han construido y debatido en torno al desarrollo humano, la socialización para la normalidad y sus efectos en la clasificación y modelización del desarrollo3,6,8, en este ensayo teórico intentamos articular algunas discusiones a partir de un conjunto de interrogantes que orientan y organizan las diferentes secciones en las que se divide este escrito: ¿A qué llamamos desarrollo normal?; ¿cómo se ha construido y legitimado este concepto para evaluar/valorar el desarrollo humano?; ¿de qué manera interviene el concepto de normalidad en la labor de quienes trabajan cotidianamente con niñas y niños?; ¿cómo se determina en la práctica clínica qué es normal y qué no?; ¿cómo se construyen culturalmente, históricamente y disciplinariamente categorías y clasificaciones sobre el desarrollo normal y, a partir de ellas, se otorgan identidades a niñas y niños?; ¿de qué manera los modelos y categorías clasificatorias impactan en nuestra mirada sobre las niñas y los niños, y devienen en instrumentos de intervención?; ¿sigue siendo lícito pensar las diferencias en el desarrollo infantil en términos de normalidad versus patología?, ¿o debemos avanzar en la dirección del reconocimiento de la diversidad de las trayectorias del desarrollo infantil?
A lo largo de estas páginas sostenemos, en primer lugar, que la “normalidad”, como cualquier otro concepto es una convención, cuyos usos y sentidos varían y, por lo tanto, debe ser entendida en su anclaje sociohistórico, científico y político, como resultado del consenso de una comunidad de práctica. Entendemos que los efectos de este concepto -y las prácticas y abordajes basados en él- no se limitan al plano teórico-metodológico, sino que tienen consecuencias subjetivas y políticas, en tanto otorgan identidades, clasifican sujetos y comportamientos, y legitiman mecanismos de control social. En segundo lugar, analizamos las limitaciones del uso reduccionista y descontextualizado de instrumentos que se suelen utilizar para la valoración del desarrollo infantil. Sostenemos la necesidad de abordar el desarrollo trascendiendo visiones dualistas, lo que implica tender puentes entre disciplinas y culturas, revisar supuestos, constructos teóricos, evidencias y estrategias metodológicas. Tercero, discutimos la visión universalista y unilineal del desarrollo, así como la excesiva cronologización y cuantificación de los hitos del desarrollo. Cuestionamos la escasa reflexión sobre los sesgos desde los cuales se sostiene tal universalidad y normalidad del desarrollo. En este sentido, el texto busca alertar sobre los efectos que pueden generar en las niñas y los niños la continuidad de prácticas que se sustentan en la premisa de que existe “una normalidad” -definida desde un conjunto limitado de conceptos e instrumentos- que deslegitima las diferencias y la traduce en patología. Cuarto, destacamos la necesidad de atender a la variabilidad interindividual e intercultural en el timing y secuencia de los hitos del desarrollo. Sostenemos la necesidad de pensar la variabilidad y la diferencia como centrales a nuestro acercamiento al desarrollo, evitando subsumir bajo una misma categoría experiencias infantiles muy diversas. En definitiva, reafirmamos la imposibilidad de pensar el desarrollo de las niñas y los niños, sus desafíos y obstáculos, si no es en sus contextos ecológicos e históricos.
Con este trabajo buscamos aportar a la discusión de conceptos y enfoques vinculados a la noción de normalidad con relación a su aplicación en diferentes contextos académicos y profesionales. Consideramos que esta discusión resulta insoslayable en el marco del trabajo con niñas y niños, atendiendo a sus implicancias teóricas, empíricas, metodológicas, éticas y políticas, en tanto tiene consecuencias clave en nuestra mirada hacia la niñez, así como en sus experiencias cotidianas en el contexto de sus diversas comunidades.
Este artículo surge del encuentro de intereses, interrogantes y preocupaciones de profesionales que desde distintas disciplinas nos proponemos articular discusiones teóricas con demandas que surgen de la clínica y la investigación. Estas reflexiones se organizan en torno al análisis de distintas estrategias de abordaje clínico y formas de acompañamiento, cuidado y sostén de la crianza, entendiendo que estas no pueden desconocer los contextos particulares en los que transcurren las vidas de niños y niñas, y las herramientas que despliegan para afrontar los múltiples desafíos que sus entornos les plantean, lo que imprime características diversas a sus experiencias y trayectorias vitales.
A partir de estas ideas y preguntas, intentamos abrir algunas sendas para una conversación plural en torno a un objeto multidimensional: el desarrollo de las niñas y los niños que crecen y viven en circunstancias diversas que no se corresponden con modelos teóricos. Niñas y niños que abrazamos, con los que jugamos, a los que cuidamos, que nos sorprenden e interpelan, justamente, por su singularidad.
¿CÓMO Y QUIÉN DEFINE QUÉ ES LO NORMAL?
La noción de normalidad está presente, implícita o explícitamente, a la hora de evaluar el desarrollo infantil y el comportamiento en la niñez. La adjetivación del desarrollo en términos de normal/patológico continúa siendo frecuente en la práctica profesional, principalmente en el discurso biomédico pero también en el jurídico y educativo. Asimismo, en las ciencias naturales y sociales se han delimitado históricamente conjuntos o poblaciones consideradas representativas de la normalidad, sobre las que se basan modelos explicativos y predictivos. Sin embargo, la normalización como meta no es algo exclusivo de los saberes expertos. En todas las sociedades, a través de prácticas de crianza y cuidado, diferentes actores buscan normalizar las infancias y su desarrollo en función de valores y normas culturales, que suelen institucionalizarse sin cuestionar su origen y mecanismos de legitimación social. Estas suelen responder a ideales y modelos sostenidos por sectores dominantes y así logran tornarse hegemónicos, al menos a nivel discursivo. Cuando ese desarrollo es “normal” para unos y “anormal” para otros emergen conflictos y disputas en torno al comportamiento esperable, las formas correctas de crianza o las pautas de vida saludables.
Atendiendo entonces a los efectos que tiene clasificar a alguien como “normal” o excluirlo de tal condición, resulta necesario reflexionar sobre los usos y alcances de este término en diferentes contextos. Así, se puede distinguir el uso del término normalidad en un sentido estadístico; es decir, como expresión de un rango de frecuencias, de valores de una variable continua alrededor de un promedio, y la normalidad como concepto normativo, esto es, como parámetro y valor.
En el primer caso, se usa para expresar la probabilidad de que una medida o valor caiga dentro de un rango: si se acerca al valor promedio o se aleja, da lugar a un conjunto de hipótesis, interpretaciones y valoraciones. La distribución normal es la representación más típica o habitual de algunas medidas, pero no es la única. Resulta de un estudio o medición (sea de una característica morfológica o de un comportamiento) y es una herramienta de la estadística descriptiva, es decir, describe la distribución de una variable y, a lo sumo, permite asumir que existe una probabilidad de que la distribución de los valores de dicha variable se comporte de manera similar como resultante de nuevas mediciones o estudios en sujetos similares. Sobre esta base, se proponen hipótesis y modelos predictivos, es decir, se pasa del dato descriptivo a una instancia explicativa y, a veces, prescriptiva.
¿Qué sucede cuando salimos del ámbito de la investigación y pasamos a ámbitos como la clínica, la escuela u otras instituciones de la sociedad?; ¿qué consecuencias acarrea el cambio de escala de análisis, el pasaje del lenguaje de la descripción y la probabilidad al de la valoración y la sanción? Es decir, una cosa es limitarnos a constatar la correspondencia entre la presencia de caracteres en un individuo respecto del promedio y otra es asumir que esa correspondencia (o su ausencia) tiene un valor diagnóstico, jurídico o moral. Aquí el concepto asume un carácter normativo, de institución de la norma, es decir, compara la coincidencia entre un hecho/comportamiento y un ideal que fija por convención el límite inferior o superior de ciertas exigencias3,9. Una desviación estadística no necesariamente supone una condición patológica. Cuando esta desviación es leída como anomalía, en el sentido de condiciones que comprometen el funcionamiento o la vida de los individuos, esta comienza a verse como algo que debe ser corregido, restaurado, tratado. Canguilhem3 destaca que, cuando se habla de anomalías, no se piensa en desviaciones estadísticas, es decir, que su definición no depende exclusivamente del alejamiento de una frecuencia estadística, sino de lo que se establece como un tipo normativo de vida.
Así, el concepto de normalidad se constituye en instrumento político, al ejercer un efecto disciplinador sobre las conductas6, lo que plantea la necesaria reflexión acerca de los actores sociales que establecen los requisitos para que algo o alguien sea clasificado como “normal”. Si aceptamos que la normalidad es una convención3,11, y como tal, una creación humana, nos alejamos de la idea según la cual existe “una normalidad” como resultado de un proceso natural y universal.
A lo largo del tiempo, las diversas disciplinas han definido y redefinido el concepto de normalidad, aplicándolo a diferentes tipos de problemas. Como plantea Canguilhem3 “definir un concepto significa formular un problema”, es decir, las condiciones de aparición de los conceptos nos remiten, en definitiva, a las condiciones que hacen que un problema resulte formulable en términos científicos. Por lo tanto, debemos interrogarnos acerca del modo en que entendemos el desarrollo humano, la infancia, la salud o cualquier otro concepto que organiza nuestro acercamiento a un problema. Asimismo, debemos reconocer que el interés por la comprensión y explicación del desarrollo humano y la necesidad de definir parámetros de normalidad en ambos sentidos -estadístico y normativo- remite a factores internalistas y externalistas en las ciencias12, y no puede ser descontextualizado de las preguntas, preocupaciones, necesidades y valores de ciertas comunidades y Estados en ciertos momentos sociohistóricos6,12,13,14,15. En tal sentido, la infancia y el “desarrollo normal” son construcciones discursivas que tienen un anclaje sociohistórico, político y científico. No son categorías naturales, neutrales u objetivas16, sino el resultado de clasificaciones y tipificaciones basadas en expectativas que alcanzan cierto consenso en una comunidad o algún sector de ella. Como señala Ajuriaguerra17, la normalidad no existe en sentido abstracto, sino que su definición varía según el contexto, es decir, su alcance semántico dependerá del “juego de lenguaje” que se esté jugando, en términos wittgenstenianos18.
En el campo de los estudios del desarrollo humano, el concepto de desarrollo normal devino en instrumento analítico y práctico. Este concepto se utiliza aún en nuestros días de manera extendida, para dar cuenta de aquellos sujetos cuyas habilidades y conductas se ajustan a determinados parámetros, tomando como referencia el rendimiento de sujetos promedio, también considerados típicos. Al respecto, desde hace un tiempo, comenzó a reemplazarse el término normal por típico; pero, en definitiva, se trata de la misma idea. Así, se habla de “desarrollo típico” cuando “la adquisición de las pautas ocurre en la secuencia y el ritmo similares a la mayoría de la población de la misma edad”19.
Si asumimos que los usos del concepto de normalidad pueden ser múltiples, que no se trata únicamente de un artefacto estadístico, sino que está cargado teóricamente, emocionalmente y moralmente, entonces, un interrogante que surge es ¿qué sucede cuando salimos del “juego de lenguaje” de la estadística y pasamos al de la clínica? Lo que nos conduce a preguntarnos ¿cómo se define el “desarrollo normal” en la consulta pediátrica?
LA NORMALIDAD EN EL CONSULTORIO
Es frecuente que, en el contexto de la consulta pediátrica, sobre la base de las expectativas del profesional, de los cuidadores y de otros actores e instituciones de la comunidad, surja la pregunta acerca de si la trayectoria de desarrollo de un niño o una niña sigue un curso “normal” o no. Parte de la labor pediátrica consiste en realizar una primera aproximación a esta situación, a través de la cual se intentará determinar si el desarrollo de ese niño o esa niña se encuentra dentro de lo habitual o esperable, o si podría existir un obstáculo. Ahora bien, ¿cómo puede llegar el o la pediatra a determinarlo?
Conviene aclarar que, así como en otras áreas de la medicina se han alcanzado consensos a la hora de establecer parámetros de “normalidad” para ciertas funciones, esto no ocurre cuando se trata de definir qué es “lo normal” en el desarrollo infantil. Asimismo, hay diferentes formas de aproximarse a la evaluación del desarrollo. Si bien existen distintas recomendaciones en cuanto a las estrategias para evaluar el desarrollo infantil, en rigor, tampoco hay consenso en este punto.
Una posibilidad consiste en realizar un abordaje integral mediante una historia clínica orientada al desarrollo, en la que a través de preguntas y observaciones sobre el pasado y presente del niño o la niña y su familia, se intentan delimitar aspectos significativos sobre ellos, sus vínculos y entornos, lo cual permite hacer una lectura de cómo se ha ido dando este proceso. Para esto, se deben tomar en consideración distintos elementos: antecedentes personales y familiares; habilidades alcanzadas en las distintas áreas del desarrollo; secuencia y momento en que los distintos hitos han ocurrido desde el nacimiento hasta la actualidad; si las conductas, sus maneras de resolver las distintas situaciones, los modos de comunicarse y relacionarse con pares y adultos se encuentran dentro de lo habitual para las niñas y los niños de su edad en contextos similares; el juego y la producción gráfica; los hallazgos en el examen físico; entre otros. Luego, con base en esta información se intentará caracterizar la trayectoria de desarrollo de ese niño o esa niña y, a partir de las preguntas que surjan, en caso de detectar posibles obstáculos, se elaborarán las hipótesis diagnósticas que orientarán un conjunto de acciones, contemplando como necesaria una instancia de intercambio interdisciplinario20.
Sin embargo, es frecuente observar que en los consultorios pediátricos la evaluación del desarrollo se reduce a la comparación de la edad de adquisición de un puñado de pautas con las edades que se toman como referencia. Para esta operación se suelen utilizar distintas escalas o pruebas de tamizaje21 que, creadas a partir de una probabilidad estadística, establecen rangos esperables de edades de cumplimiento de las distintas pautas. Cabe aclarar que estas pruebas no son test diagnósticos, sino que se utilizan para detectar si un niño o una niña se encuentra o no en riesgo de presentar un “trastorno del desarrollo”19.
El instrumento estadístico que se suele utilizar para estas pruebas son los percentiles, a los que podemos definir como “puntos estimativos de una distribución de frecuencias que ubican un porcentaje dado de individuos por debajo o por encima de ellos”22. A modo de ejemplo: si el percentil 90 para la pauta camina solo (definida como que el niño da cinco pasos o más, sin perder el equilibrio y sin caerse) es de 1,25 años (con un intervalo de confianza de 1,20 - 1,31)23) nos indica que el 90% de las niñas y los niños considerados sanos caminan solos - según esa definición- antes de los 15 meses. Para arribar a estos valores, se realizan trabajos de investigación en un número grande de niñas y niños presuntamente “sanos” a partir de una muestra -idealmente- representativa de la población. Se evalúa, en una única oportunidad, el cumplimiento de los hitos correspondientes a su grupo etario, y sobre esta base se estiman los percentiles a partir de un análisis estadístico (por ejemplo, del ajuste de un modelo de regresión logística)23. De esta manera, los percentiles nos brindan información sobre la probabilidad de que un individuo cumpla determinada pauta a una edad específica.
Si bien conocer esto, a modo orientativo, es de suma utilidad, la utilización errónea de esta herramienta distorsiona un recurso valioso convirtiéndolo en un concepto equivocado -tomar el percentil 90 como límite de normalidad-, dado que lo que nos muestra es la edad en la que la mayoría de las niñas y los niños incluidos en la muestra cumplen una pauta determinada. No nos indica una edad límite “normal” de cumplimiento de la pauta y mucho menos si esas niñas o esos niños presentan o no un “desarrollo normal”. Al respecto, Illingworth24 sostiene que, si bien “sería conveniente contar con un rango de normalidad en desarrollo, esto resulta imposible, ya que no se puede trazar una línea que separe lo normal y lo anormal”. Y agrega que “las distribuciones de percentiles o las desviaciones estándar de los hitos del desarrollo tienen poco valor, excepto que cuanto más lejos del promedio se encuentre un niño, es menos probable que sea ‘normal’”24. Con relación a esto, concluye diciendo que:
...todos los niños son diferentes. El niño verdaderamente promedio, el que es exactamente promedio en todos los campos del desarrollo, es ciertamente raro. Por lo tanto, es incorrecto decir que un niño debe pasar un hito a una edad específica.24
Es importante aclarar que, para poder caracterizar una trayectoria como “normal” o “típica”, se deben considerar muchos más aspectos que las edades de adquisición de algunos hitos. Ahora bien, en la práctica clínica cotidiana muchas veces surgen dudas con relación a la trayectoria de desarrollo de una niña o un niño, no siendo siempre posible determinar taxativamente si se encuentra dentro o fuera de lo que podríamos considerar “normal” o “típico”20. En estas situaciones, así como toda vez que la trayectoria de desarrollo sea caracterizada como “atípica”, es importante que, partiendo del posible obstáculo, surja una pregunta acerca de qué puede estar pasando con ese niño o esa niña, a partir de la cual se delimita el “problema en el desarrollo”, como veremos más adelante. Esta pregunta puede ir dirigida a buscar una respuesta hacia el interior de la misma disciplina, o puede configurar un problema que excede sus fronteras25. Sostiene Maciel25 que “introducir la existencia de que algo excede a una disciplina es excluir la posibilidad de un saber absoluto”. Así, esta posición, donde la pregunta por la diferencia no es otra que la pregunta por lo singular, habilita un recorrido de trabajo interdisciplinario, eludiendo la posibilidad de caer en reduccionismos25.
Asimismo, cabe destacar que en muchas de las situaciones en las que la trayectoria de desarrollo no sea caracterizada como “típica” de ninguna manera se podría afirmar que allí necesariamente exista patología. Dicho de otro modo: que una trayectoria no sea “típica”, no implica la presencia de un “trastorno”. Al respecto, Illingworth24 recalca que:
...todo pediatra, y cualquier otra persona interesada en el cuidado y valoración de lactantes y niños debe conocer las variaciones normales que no constituyen enfermedad.24
Con relación a esto, Canguilhem3 sostiene que la variación es parte de la normalidad, por lo tanto, los límites entre lo normal/anormal son poco claros, y alejarse del promedio no significa necesariamente que una niña o un niño presenten anormalidades en su desarrollo.
Si bien gran parte de la discusión -y la dificultad- pasa por cómo se define qué es lo “normal” o “típico”, también resulta conveniente analizar de dónde surge la necesidad de establecerlo. La labor pediátrica general se encuentra fuertemente atravesada por la lógica binaria inherente al modelo biomédico, que entiende los pares salud/patología de manera absoluta, y todo lo concerniente al desarrollo infantil no suele escapar a esta lógica. Cuando se evalúa el desarrollo de una niña o un niño, se procura caracterizar toda trayectoria como “normal/típica” o como “patológica/atípica” -por lo general, sobre la base de unos pocos elementos y en forma descontextualizada, tal como hemos descripto anteriormente-, siempre dentro del registro y con los instrumentos que la propia disciplina establece. Si bien esta forma de pensar y evaluar el desarrollo -muy difundida en la actualidad- en parte ha sido exitosa porque ha facilitado la tarea clínica del pediatra, ya que permite simplificar y estandarizar la toma de decisiones, no está exenta de problemas y amerita una serie de reflexiones.
En primer lugar, debemos hacer foco en la manera de definir parámetros de normalidad y en los instrumentos que habitualmente se utilizan para ello. Así, se establece la normalidad a partir de probabilidades estadísticas -con percentiles- soslayando que el desarrollo es un proceso complejo en el que no importa tanto cuándo sino cómo se han ido produciendo las transformaciones y alcanzado las distintas habilidades. Asimismo, incluso asumiendo la utilidad de la concepción de normalidad basada en probabilidades estadísticas, la incorrecta utilización de estos instrumentos trae aparejado el riesgo de clasificar como patológico al 10% de las niñas y los niños “sanos” que, sobre la base de la propia definición de percentil, cumplen la pauta estudiada luego de la edad establecida por el percentil 90.
En segundo lugar, es preciso diferenciar la escala de la investigación de la escala de la clínica y no asumir que los datos que corresponden a las poblaciones estudiadas pueden transferirse directamente a otros individuos. Es decir, para poder comparar las edades de cumplimiento de las pautas de una niña o un niño con las obtenidas en los trabajos de investigación, el grupo poblacional de referencia debería tener las mismas características que aquel al que se aplica. Dado que muchas veces este dato se desconoce, deberíamos preguntarnos ante cada situación si el caso índice está fielmente representado en dicha muestra.
Por otro lado, y asumiendo la adecuada representatividad de la muestra y la posibilidad de establecer comparaciones con ciertos estándares, surge otra cuestión, no menor a la hora de evaluar el desarrollo de un niño o una niña. ¿Toda conducta o habilidad puede traducirse en un dato cuantificable? Si bien hay aspectos que son más susceptibles de cuantificación -como el desarrollo motor fino y grueso-, hay otros como formas de ser y estar, estilos de comunicación, prosodia, etc., que no son fácilmente medibles, comparables ni parametrizables y que están muy influenciados por la propia subjetividad del evaluador.
Por último, cabe destacar que las escalas utilizadas no toman en consideración los entornos en los que las niñas y los niños crecen y se desarrollan, donde ciertas pautas son más estimuladas y valoradas que otras, en función de costumbres, hábitos y prácticas de sus familias y comunidades26,27, lo que puede introducir variaciones en las edades de cumplimiento de dichas pautas. Salvo que lo esperado sean cohortes de niñas y niños uniformes, establecer criterios de normalidad universales en dimensiones en las que justamente la singularidad es la regla no parece tener sentido. Volveremos sobre este argumento más adelante.
La mirada reduccionista que subyace a esta estrategia clínica, al limitar la evaluación de un proceso tan complejo como es el desarrollo infantil a la constatación de la edad de adquisición de un puñado de hitos, ha conducido muchas veces a la patologización -y su consecuente biomedicalización- de procesos por el solo hecho de alejarse de los estándares, habilitando intervenciones normalizadoras, con el fin de revertir una situación supuestamente patológica. Esto nos conduce a reflexionar sobre el proceso por el cual las convenciones, bajo la forma de conceptos, tipologías, parámetros e instrumentos, emergen y se legitiman social y disciplinariamente.
Entonces, ¿cómo se construyen categorías y clasificaciones sobre el “desarrollo normal” y los distintos “trastornos” y, a partir de ellas, se otorgan identidades a sujetos?, ¿cómo se sostienen?, ¿de qué manera los modelos y categorías clasificatorias impactan en nuestra mirada sobre las niñas y los niños y devienen en instrumentos de intervención?
CLASIFICACIONES E IDENTIDADES IMPUESTAS
Identificar y denominar a una niña o un niño como normal o bien clasificarlo dentro de una categoría diagnóstica son operaciones basadas en normas, expectativas y valores aprendidos y sostenidos en una comunidad de prácticas. Las consideraciones previas sobre la práctica clínica pediátrica son un ejemplo de ello, si bien en muchos casos la pregunta sobre el desarrollo normal o anormal de un niño o una niña y la consulta derivada frecuentemente surge de sus familias, de las escuelas u otras instituciones. La observación y la interrogación sobre el modo en que las niñas y los niños crecen y se desarrollan son parte de las preocupaciones y conversaciones cotidianas en las que las personas apelan a categorías, valores y saberes que tiene a la mano, para comprender la situación y eventualmente construir abductivamente una hipótesis que la explique. Es así que frecuentemente niñas y niños arriban a la consulta con diagnósticos presuntivos realizados por docentes o los mismos cuidadores28,29. Aquí resulta interesante la apropiación de terminología médica y de criterios diagnósticos, que son integrados en explicaciones sui generis. No cabe duda de que la creciente accesibilidad a información online junto con el aumento de la medicalización de las infancias30,31 promueven que las personas acudan a los profesionales con un conjunto de explicaciones que intentan validar o contrastar.
Clasificar es una operación intelectual -y también afectiva, ética y moral- universal a todos los seres humanos, a tal punto que tal vez sea uno de los atributos que nos define como tales32. Las clasificaciones imponen un orden y crean identidades8, instituyen pertenencias y sentencian desviaciones33. No necesariamente persiguen un objetivo científico, sino que muchas veces se utilizan como mecanismos de control social que, a su vez, construyen subjetividades que no existían ni antes ni después de la existencia de estas categorías34. De esta forma, el discurso acerca de la normalidad construye nuevos sujetos, lo que Ian Hacking, citado por Douglas11, denominó el proceso de “inventar a la gente” otorgando identidades bajo formas discursivas que enmascaran su contenido teórico e ideológico16.
Ahora bien, ¿en qué se sustentan las clasificaciones? En la elección de un conjunto de atributos que se ha decidido que identifican una clase, que suponen la determinación de lo idéntico y la discriminación de lo diferente. La clave está en cómo y quiénes escogen tales atributos y cómo se legitima esa elección. El éxito de un sistema de clasificación -esto es, cuando se ha institucionalizado- depende de que no se lo aprecie “como resultado de un arreglo urdido socialmente”11. Es decir, el proceso por el cual una categoría fue creada y legitimada se ha olvidado o negado y, por lo tanto, resulta transparente11. Las clasificaciones imponen un orden creado socialmente, aunque los procesos de naturalización y reificación33,35 hagan que con el tiempo olvidemos que no representan una realidad sino, por el contrario, construyen una realidad. En otras palabras, lo que se impone como un conocimiento objetivo, absoluto y eterno, no es más que un constructo objetivado por una cultura en un contexto determinado33.
Los riesgos de subsumir bajo una misma categoría diagnóstica (una “etiqueta”) experiencias y trayectorias diversas han sido señalados desde diversos campos del saber vinculados al desarrollo infantil. Gran parte de la crítica proviene de quienes se enfrentan en la práctica clínica con los sesgos y limitaciones de categorías diagnósticas36,37 y de quienes toman las prácticas médicas como objeto de análisis socioantropológico31,38,39,40,41,42,43.
El foco de la crítica ha girado principalmente en torno a las categorías legitimadas desde obras de referencia como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) creado en 1952. Es así que, en los últimos años, registramos la proliferación y uso acrítico de nuevas clasificaciones y diagnósticos que intentan subsumir la diversidad de experiencias humanas en categorías prefijadas y supuestamente universales, a las que atribuimos poder explicativo, aunque sus fundamentos resultan a veces opacos. Partiendo de reconocer que cuestionar el etiquetado -y su vinculación directa con el conocimiento y la tecnología biomédica- no es una práctica usual en medicina, desde distintos ámbitos se interpela la reducción del sujeto a un trastorno o un síndrome. Esta operación es lo que Filidoro37 llama “pensamiento sindrómico”. Esta forma de mirar y de pensar al otro, tiene por efecto reducir a una categoría diagnóstica toda una constelación compleja de dimensiones de la experiencia, priorizando las dimensiones orgánicas y tornando invisibles los procesos subjetivos y socioculturales.
Con base en estos argumentos y frente a esas niñas y niños que tensionan nuestros principios clasificatorios y nuestros reduccionismos, ¿de qué alternativas teóricas y epistemológicas disponemos?; ¿qué nos sucede cuando observamos conductas que se alejan del timing esperable de las niñas y los niños promedio?; ¿nos habilita a dictaminar que su trayectoria es anormal o atípica?; ¿es lo mismo pensar los posibles obstáculos que afrontan las niñas y los niños en su desarrollo en términos de problemas que de trastornos?; ¿insistimos por la vía de los dualismos o apelamos a otras formas de pensar el desarrollo de niñas y niños?
TRAYECTORIAS “ATÍPICAS”: MÁS ALLÁ DEL DUALISMO NORMAL/PATOLÓGICO
En las últimas décadas, se ha extendido el término trastorno (disorder) para referir a muy diversas circunstancias relacionadas con la salud mental y el desarrollo infantil. Esto ocurrió a expensas de la masificación de la utilización del DSM desde mediados del siglo XX. Sin embargo, recién en su tercera edición (DSM-III, de 1980) se definió específicamente al trastorno mental como una “conducta clínicamente significativa o un síndrome psicológico o un patrón que ocurre en un individuo y que se asocia a malestar o discapacidad, el cual refleja una disfunción psicológica o biológica”44. También se definieron criterios diagnósticos para establecer la presencia de un trastorno. Luego, en la cuarta edición (DSM-IV y DSM-IV TR), se especifica que, para establecer la existencia de un trastorno, debe causar malestar significativo o alterar el funcionamiento social, ocupacional o de otras áreas importantes de la vida del sujeto. Las dificultades para establecer límites claros no lograron resolverse, dando lugar a la categoría “no especificado” -not otherwise specified (NOT)-, con el objetivo de abarcar aquellas situaciones limítrofes44.
De esta manera, el concepto de trastorno se configuró como un constructo categórico y politético44. Categórico, ya que se establecen categorías precisas para entidades claramente definidas: se tiene o no se tiene un trastorno45 según el cumplimiento de criterios basados en observaciones fenomenológicas y, de esta manera, se intenta marcar un límite entre normalidad y anormalidad, a la vez que se equiparan los conceptos de trastorno y enfermedad. Politético, en tanto los distintos criterios de cada diagnóstico tienen igual peso; lo que importa es el número de condiciones requeridas, sin prioridades44. Los trastornos del desarrollo se definen como:
...un conjunto de entidades crónicas que se manifiestan en los primeros años de la vida, determinadas por alteraciones (funcionales y/o estructurales) del sistema nervioso central. Se caracterizan por una dificultad en la adquisición de hitos motores, de lenguaje, sociales o cognitivos que provocan un impacto significativo en el desempeño de un niño.19
De esta forma, al pensar los obstáculos en el desarrollo en términos de “trastornos”, lo que se busca es ponerle un nombre a lo que le pasa a ese niño o esa niña -determinar qué trastorno tiene-, y luego, en función de esa categoría diagnóstica, planificar las intervenciones.
En cambio, el concepto de “problema en el desarrollo” refiere ampliamente a las diversas dificultades que pueden aparecer en la trayectoria singular de niñas y niños. Esto implica que ante un obstáculo en el desarrollo -en el sentido de no ajustarse a lo esperado, no solo en términos estadísticos, sino también de las expectativas sociales-, se planteen interrogantes, se formulen hipótesis y se evalúe si es necesario realizar alguna intervención en el marco de un trabajo interdisciplinario. Desde esta perspectiva, el problema siempre es singular, efecto de una historia, del entramado de vínculos que el sujeto construye, y de los obstáculos encontrados en cada recorrido46, sin escindir lo biológico de lo subjetivo.
Moverse desde el lugar de determinar la presencia de trastornos a elucidar el alcance de problemas que pueden emerger en el desarrollo, va más allá de un cambio terminológico. Supone una transformación epistemológica importante. Jerusalinsky47 afirma que un problema es algo a ser descifrado, a ser interpretado, a ser resuelto; un trastorno es algo a ser eliminado o suprimido porque molesta. Al respecto, dice:
...al desplazar las categorías nosológicas al terreno de los datos -en el sentido de reducir el proceso diagnóstico a la constatación de la presencia de criterios basados en conductas observables- no hay interrogación acerca de qué quiere decir esa palabra o ese gesto fuera de lugar.47)
De este modo, sostiene que en la práctica
...se fue apagando el esfuerzo por ver y escuchar a un sujeto, con todas las dificultades que él tuviese, en lo que tuviera para decir, y se fue sustituyendo por el dato ordenado de una nosografía que apaga al sujeto.47
Entonces, frente a la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica clínica ¿alcanza con asignar etiquetas, basadas en categorías a priori, a sujetos que despliegan formas diversas de ser y estar en el mundo?; ¿o resulta necesario detenerse a observar, escuchar, y ver qué puede haber por detrás de un síntoma? ¿Cómo cambiaría nuestro enfoque del desarrollo infantil si nos apartamos de los dualismos que han impregnado nuestro pensamiento durante tanto tiempo?
Seguramente, habría más lugar para reconocer la variación y la diversidad, sin dejar de identificar situaciones que puedan comprometer el desarrollo de niñas y niños. Pero este es un ejercicio técnico, reflexivo y ético que se instala lejos de una clasificación reduccionista de conductas y sujetos.
DIVERSIDAD DE LAS TRAYECTORIAS DE DESARROLLO INFANTIL
Si bien las variaciones interindividuales y la diversidad cultural tienen cada vez mayor peso en los abordajes sobre la salud y el desarrollo humano, en ciertos ámbitos de la clínica y de la investigación persisten visiones del desarrollo infantil, en términos de patrones universales o de trayectorias uniformes, según un modelo de normalidad que deslegitima la diferencia y la traduce en patología. Estas visiones, impermeables a los cambios epistemológicos y sociohistóricos de las últimas décadas, remiten a una idea del desarrollo como un proceso del orden de lo natural que depende del despliegue de potencialidades comunes a todos los individuos de la especie. Inspirados en las ideas evolucionistas que prevalecían en la biología y la sociología48 en el siglo XIX y comienzos del XX, veían el desarrollo de los individuos y las sociedades como resultante del progreso evolutivo unilineal y universal, como una secuencia de estadios dirigida hacia una jerarquía49,50.
Un eje de estos modelos es el establecimiento de umbrales temporales para alcanzar un logro en cualquier área del desarrollo. Los llamados “hitos del desarrollo” pasaron a ser considerados un conjunto de pautas (motrices, cognitivas, lingüísticas y emocionales), definidas como esperables para las niñas y los niños de una edad determinada. Una primera pregunta que surge es ¿qué sujetos se tomaron como referencias para establecer la universalidad de tales pautas y clasificaciones derivadas? Mayormente han sido y son niñas y niños pertenecientes a poblaciones occidentales principalmente de origen euroamericano, de sectores socioeconómicos medios, universitarios y urbanos, las que son asumidas como típicas y mayoritarias, aunque en términos demográficos y socioculturales representan más bien una minoría muy específica. Estos sectores, denominados genéricamente con la sigla “WEIRD” (western, educated, industrialized, rich, democratic)51 componen las muestras de la mayoría de las investigaciones que sirvieron para definir y legitimar modelos de crecimiento y desarrollo normal50.
Un ejemplo lo constituyen los tests confeccionados y validados en países del primer mundo -como el Clinical Adaptive Test/Clinical Linguistic Auditory Milestone Scale (CAT/CLAMS)52 o la Bayley scales of infant and toddler development53, que habitualmente son utilizados para evaluar niñas y niños con características socioeconómicas y culturales muy diferentes a las de aquellos para quienes fueron diseñados.
El riesgo de otorgar alcance universal a los datos que provienen de investigaciones con sujetos WEIRD -realizadas a su vez por investigadores WEIRD- es analizar y valorar el desarrollo humano a partir de estudios con niñas y niños más bien atípicos, en términos de su representatividad de la variabilidad humana50. Asimismo, se suele “olvidar” que estas conceptualizaciones de desarrollo y normalidad, son categorías resultantes del desarrollo cultural y científico-político de Occidente, que se ha ocupado de observar y valorar a los otros y sus formas de vida, como parte de prácticas científicas, profesionales y políticas50. De manera que, si bien la persistencia de visiones normalizadoras obedece a múltiples razones, sin dudas una de las más importantes se vincula con el no cuestionamiento de los datos en los que se basan los modelos teóricos sobre desarrollo humano y sus mecanismos de legitimación.
La constatación de la existencia de variaciones interindividuales e interculturales en los tiempos en que se alcanza un determinado hito del desarrollo54,55,56,57 o se ingresa en una etapa vital, sin consecuencias sobre la salud o el bienestar de los sujetos, cobró fuerza gracias a la investigación antropológica primero2,4,58,59 y transcultural e interdisciplinaria después60,61,62,63,64,65. Entonces, las edades se volvieron proxis48 y la abundante evidencia sobre trayectorias de desarrollo de niñas y niños que no siguen las predicciones de un modelo pensado como universal y unilineal condujo a repensar el concepto de normalidad.
La segunda pregunta que surge es: ¿qué pasaría si abandonamos el propósito de definir etapas y tiempos universales? Y, asociada a esta: ¿qué aprenderíamos de la diversidad humana si pasamos “de las etapas a los procesos”?48. Una primera consecuencia sería reconocer y valorar la variación y la diversidad como resultantes de procesos situados ecológica e históricamente. Esto requiere considerar las variaciones como expresiones del espectro de posibilidades en el proceso de desarrollo ontogenético y filogenético y no meramente como desviaciones de una condición establecida como parámetro de referencia. En tal sentido, la existencia de variaciones en una población es una característica fundamental que define el potencial evolutivo de las especies, y son necesarias ya que pueden resultar igualmente eficaces con relación a las demandas de un ambiente particular. En otras palabras, la variación puede ser ventaja, y no necesariamente una desventaja o anomalía.
Atender a los procesos nos obliga a situar el desarrollo de las niñas y los niños en contexto. Esto nos conduce a la siguiente pregunta ¿por qué se continúa apelando a modelos del desarrollo infantil -y a instrumentos y parámetros de evaluación asociados a ellos- que prescinden o dan por sentado el contexto ecológico y el tiempo histórico?50; ¿por qué la cultura sigue siendo tratada como una especie de epifenómeno?66.
Las variaciones en el desarrollo tienen múltiples determinaciones. El organismo humano es inseparable del ambiente cultural en el que crece y se desarrolla. Por lo tanto, cultura y biología no son factores independientes. Una alternativa a las visiones dicotómicas son los enfoques ecológicos67,68,69,70,71,72,73,74) que van más allá de pensar el desarrollo como la resultante de la correlación de una serie de variables. Desde estos enfoques, se requiere observar procesos, situarlos, entender qué significan para los sujetos que los transitan. Los modelos ecológicos enfatizan las relaciones poliádicas y recíprocas, ya no en el niño o la niña en desarrollo en sí68,70, sino entre los sujetos y sus entornos y en la historicidad de los cambios75. Se enfocan en el modo en que cada grupo familiar y comunidad promueve y valora un conjunto de atributos y comportamientos deseables, y organiza la crianza y el cuidado infantil en función de ello54,57,60,63,64,69,76,77,78,79,80. Asimismo, las prácticas culturales interactúan con un conjunto más amplio de determinantes sociales y ambientales a nivel micro y macroestructural81 que generan condiciones específicas para el desarrollo.
Al respecto, suele usarse el concepto de nicho de desarrollo para dar cuenta de la imbricación de dimensiones materiales, sociales, culturales y psicológicas de los microentornos69,74. Un elemento clave del nicho de desarrollo son las rutinas, que regulan y organizan la variabilidad humana. Investigaciones llevadas a cabo por antropólogos y psicólogos en sociedades “no WEIRD” ofrecen evidencia sobre la diversidad en el timing y secuencia de los llamados “hitos del desarrollo”55,56,57. A su vez, las metas del desarrollo responden a expectativas culturales que están en función de los cambios ambientales, sociales y tecnológicos que atraviesan las sociedades, de manera que no solo se registran diferencias en los tiempos de cumplimiento de los hitos definidos desde las ciencias, sino en la definición misma de cuáles son los hitos de valor cultural50,57,64,82.
Cabe señalar también que la definición de etapas, hitos y umbrales del desarrollo no solo es variable cultural e históricamente, sino también disciplinariamente. Si bien muchas disciplinas basan su práctica clínica en la cronologización y la cuantificación82, los tiempos y los logros esperables difieren también según cuál sea la disciplina que se toma como referencia.
La creciente biomedicalización de las trayectorias de desarrollo que no encajan en definiciones estrictas, atemporales y descontextualizadas de normalidad encuentra resistencia en movimientos y profesionales de distintas disciplinas que, desde una perspectiva de derechos, intentan visibilizar esta tendencia a patologizar las infancias. Las reflexiones emergentes de esta crítica invitan a repensar nuestras ideas y valores culturales sobre lo humano, las infancias, la vida cotidiana y el mundo social83.
En definitiva, si partimos del cuestionamiento de la dualidad individuo/sociedad o biológico/social, ya no es posible pensar los desafíos que enfrentan las niñas y los niños desde una posición que supone erradicar un trastorno individual o que busca rehabilitar a un individuo84, sin considerar las formas de organización social y las relaciones entre las infancias y sus entornos.
Es decir, desde una perspectiva relacional, analizando los orígenes y efectos sociales y políticos de las diferencias84, la definición de los problemas en el desarrollo debe ser en función de las relaciones entre los sujetos en los ambientes en los que participan, y la evaluación de su impacto dependerá de esas relaciones y de en qué medida se compromete su participación plena en su sociedad. Asimismo, si los hitos y etapas pueden ser adaptaciones a contextos específicos, entonces las diferencias en los ritmos y logros del desarrollo no son necesariamente sinónimo de patología. Por otro lado, si bien es importante reconocer la diversidad, también lo es reflexionar críticamente sobre los procesos históricos-sociales-culturales y las relaciones que dan origen a situaciones luego clasificadas y etiquetadas socialmente como problemas individuales84 que “desvían” a niñas y niños de una trayectoria de desarrollo caracterizada como “normal”.
REFLEXIONES FINALES
En estas páginas hemos intentado ofrecer argumentos y plantear interrogantes que contribuyan a tensionar la idea según la cual se puede seguir pensando el desarrollo infantil desde la perspectiva de una “normalidad universal”, que trasciende los contextos sociales e históricos. Sostenemos la necesidad de dejar de lado visiones que subsumen la variabilidad humana bajo modelos que se basan en la correlación de un conjunto limitado de variables, cuya elección y definición usualmente no se cuestionan. Así, a lo largo de estas páginas emergen algunos ejes sobre los que puede organizarse la conversación a la que invitamos al comienzo de este escrito.
El primero tiene que ver con la dimensión social y política de la definición de normalidad, es decir, como instrumento normativo. Al respecto, discutimos la asociación normal-natural y defendimos la necesidad de superar visiones del desarrollo que suponen la existencia de sujetos y poblaciones de referencia cuya normalidad se asume, y se convierten, consecuentemente, en parámetro de comparación. Resulta claro que no existe un metro patrón contra el cual contrastar el desarrollo de las niñas y los niños, sin considerar un tiempo y un contexto determinado. Perder de vista que el “desarrollo normal” es una conceptualización construida y no una representación de la realidad es el sustrato para la patologización de las variaciones que, por definición, son inherentes al desarrollo de las niñas y los niños.
El segundo eje lo constituye la dimensión ética, que se revela insoslayable, toda vez que imponer una categoría o atribuir un diagnóstico tiene efectos sobre la construcción de subjetividades, en las formas en que niñas y niños son mirados y en sus interacciones con pares, cuidadores y profesionales. Asimismo, estas categorías en ocasiones invisibilizan el sufrimiento subyacente al no ver qué puede haber detrás de un diagnóstico, o bien favorecer su generación. Por lo tanto, el proceso a través del cual se construyen, legitiman y aplican las categorías diagnósticas debe ser objeto de reflexión permanente.
Al mismo tiempo, la dimensión ética emerge toda vez que decidimos incluir o excluir a los otros: sus voces, sus posiciones singulares, sus experiencias situadas. La comprensión y el respeto por la diversidad de las experiencias de las infancias, de su agencia, de sus herramientas y su potencial, pero también de los desafíos que puedan encontrar en sus trayectorias, es un paso hacia el reconocimiento de sus derechos y hacia la garantía de su ejercicio. Reconocer esto obliga a los adultos a repensar las formas de interactuar con las niñas y los niños, a acompañar sus trayectorias y a considerar los alcances y efectos de diagnósticos (etiquetas) e intervenciones sobre su desarrollo integral, su identidad y sus proyectos de vida.
El tercer eje, la dimensión de la práctica, nos conduce a pensar las implicancias que estas categorías y valores tienen para los adultos que cotidianamente acompañan el desarrollo de niñas y niños en la clínica, la educación o en cualquier otro espacio, y en cuánto influyen a la hora de alojar o patologizar la diversidad.
Si bien el desarrollo de las niñas y los niños suele seguir patrones similares, en rigor es singular y cada uno tiene su propio ritmo. El desarrollo involucra procesos complejos que suponen temporalidades diferentes, que impactan de manera desigual en las posibilidades de acción, que requieren ser entendidos desde una mirada holística, no dualista. Por lo tanto, si bien no discutimos la utilidad de conocer las expectativas de logros en las distintas áreas del desarrollo según la edad, hay que situar este dato en el recorrido, en la trayectoria de los sujetos y, a su vez, en su contexto ecológico e histórico. En otras palabras, es necesario ver la película y no solo la foto con un encuadre amplio. De modo que el no cumplimiento de las expectativas que tenemos como profesionales, como cuidadores o desde cualquier otro rol, habilite a formular preguntas orientadas a conocer al niño o a la niña, su historia y su entorno, a elucidar si se trata de una situación que amerita una intervención profesional, en tanto puede ser pensada como un problema, o bien se trata en definitiva de una de las tantas formas posibles de transitar el desarrollo. Y ahí es donde debemos incluir otras voces, incluso las de las niñas y los niños, reconociendo su agencia en su propio desarrollo.
En este sentido, nos interesa destacar que las variaciones individuales y culturales se hacen evidentes toda vez que decidimos mirar “de cerca”, evitando categorías y modelos a priori, entendiendo la diversidad de trayectorias como una característica propia del desarrollo infantil, en lugar de considerarla como una anomalía que debe ser eliminada o corregida, sobre la base de una concepción normativa de normalidad.
Una estrategia clínica que reconozca esto como punto de partida, permite acercarse a las diferencias de las infancias desde una mirada no dualista, sin poner el foco en la determinación de trastornos, sino que habilite la permanente reflexión en relación con la multiplicidad de factores que influyen en el desarrollo, al valor que se le da a los distintos observables clínicos, sobre el proceso de construcción de diagnósticos y de recomendación de intervenciones y terapias. Lejos de desconocer el valor de identificar posibles obstáculos en el proceso de desarrollo como eje de la práctica clínica, la invitación que hacemos no es a renunciar a esta posibilidad, sino a hacerlo revisando los procedimientos, parámetros y modelos desde los cuales lo hacemos, siempre conscientes de que nuestras ideas sobre el desarrollo y la infancia son el resultado de un contexto cultural, disciplinar e histórico específico.
AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer a Cynthia García Coll, Anahi Sy, Norma Filidoro y Claudia Sykuler, quienes realizaron una lectura crítica del borrador de este manuscrito así como a los revisores que aportaron sugerencias de gran valor para su redacción final.
FINANCIAMIENTO
Para la elaboración de este artículo no se contó con fondos específicos
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener vínculos o compromisos que condicionen lo expresado en el texto y que puedan ser entendidos como conflicto de intereses
CONTRIBUCIÓN AUTORAL
Ambos autores contribuyeron de igual manera a la formulación de la idea original y objetivo del artículo. Esteban Rowensztein, desde su especialidad como pediatra planteó conceptos y ejes centrales de discusión teórica desde el punto de vista clínico mientras que Carolina Remorini aportó a la conceptualización y elaboración de los argumentos desde el campo antropológico, con base en su práctica de investigación etnográfica. Ambos autores seleccionaron los referentes teóricos y la bibliografía, buscando articular perspectivas provenientes de ambos campos disciplinares. Asimismo, los dos contribuyeron por igual a la redacción del borrador inicial, y sus sucesivas correcciones. Carolina Remorini hizo la revisión y edición final del manuscrito.