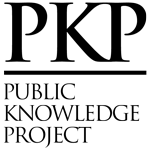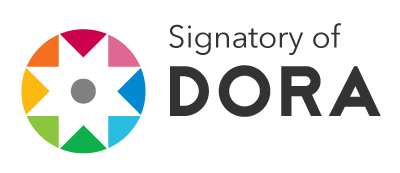EPIDEMIAS, PANDEMIAS Y SINDEMIAS
Cuando una enfermedad aparece constante y reiteradamente en un área geográfica y en un agregado poblacional se conoce como endemia. Para serlo debe cumplir simultáneamente dos criterios: permanencia de la enfermedad en el tiempo, tanto en una región como en un grupo de población claramente definido.
En cambio, son epidémicas las enfermedades que muestran un aumento brusco del número de casos, es decir, se propagan rápidamente en un área determinada. Pero cuando una epidemia cambia de escala, se torna global y se transforma en pandemia, debe cumplir entonces con dos criterios: la enfermedad debe afectar a más de un continente y los casos de cada país deben dejar de ser importados para transmitirse comunitariamente1.
Algunos autores proponen tomar la pandemia de COVID-19 como un “objeto complejo”, un evento histórico, singular, emergente, totalizador y complejo, como los huracanes o las guerras y otros fenómenos de la época2. Incluso ir más allá3, considerándola un caso de epidemias convergentes o sindemia.
El concepto de sindemia se desarrolló en la década de 1990 buscando articular los conceptos de comorbilidad e interacción para una mejor comprensión del VIH-sida4, y ha proporcionado un marco teórico para comprender, prevenir y tratar las comorbilidades en el caso de enfermedades masivas. El término sindemia se refiere a problemas de salud convergentes que afectan a una población, en un lugar y cultura determinada, tomando en cuenta su contexto social y económico. Es particularmente fecundo el concepto de coocurrencia de enfermedad e interacción multifactorial que involucra.
El concepto de sindemia, además de invocar la existencia de múltiples niveles de análisis, conlleva la idea de coocurrencia en la causación y de interacción multifactorial e interseccionalidad entre determinantes, lo que la hace bastante congruente con la perspectiva de la holopatogénesis5. A pesar de sus límites, este marco conceptual tiene el potencial de contribuir a la comprensión de la transformación de la pandemia del nuevo coronavirus, aunque tanto en lo teórico como en lo metodológico será necesario desarrollar elementos conceptuales, comenzando por el análisis de la creación y circulación de poder.
Entonces, la aparición del COVID-19 puede ser considerada, antes que pandemia, una sindemia, puesto que estaríamos ante una sinergia de epidemias: la propia infectocontagiosa, la pandemia de malnutrición (que da como resultados tanto obesidad como desnutrición, ambas comorbilidades del COVID-19) y el cambio climático. Aunque las dos últimas son añosas y la primera reciente, las tres epidemias hoy se presentan simultáneamente, interaccionan entre sí y comparten determinantes sociales.
Swinburn6 considera epidemias convergentes -es decir, sindemia- a la obesidad, la desnutrición y el cambio climático, dado que comparten determinantes sociales (fue el primero que trató al cambio climático como epidemia). Modificando sus categorías, en este artículo se tratará como sindemia al COVID-19, la malnutrición y el cambio climático, considerando que tienen la misma raíz social: la desigualdad que genera pobreza y con ella las diferentes formas que asume la malnutrición (desnutrición y obesidad) y la desaprensión e irresponsabilidad que genera el cambio climático con la destrucción de todos los ecosistemas y la diversidad de especies que los habitan.
Aunque en el discurso actual, tanto académico como periodístico, la investigación biológica del agente infeccioso y el tratamiento clínico del huésped han sido más valorizadas que las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales, son justamente estas dimensiones las que -y esto tiene por lo menos un siglo en epidemiología- al explicar la desigualdad actúan como determinantes de la salud (encauzando la enfermedad y dirigiendo el padecimiento y la muerte), así que en este artículo les daremos relevancia.
Si hacemos una historia de las condiciones de vida generadoras de salud, debemos reconocer que, tanto en Argentina como en el mundo, el siglo XX trajo una importante mejoría en casi todos los indicadores de salud (esperanza de vida, salud materno-infantil, mortalidad por enfermedades infecciosas) sobre todo asociada a mejoras en la alimentación e higiene de la población, antes que al desarrollo de fármacos y atención de la enfermedad en el sistema médico. A inicios del siglo XXI, tanto en el país como en el mundo, siguen existiendo importantes brechas de inequidad social, siendo la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles algunas de las patologías en constante aumento, a las que se suman la pérdida del hábitat nativo (y sus servicios ecosistémicos para la especie humana entre las demás especies) en pos de una productividad creciente de mercancías alimentarias. Esto llevó a la migración y extinción de especies y contribuyó a la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero, los que -a su vez- favorecen el cambio climático. Si a estos dos factores sumamos la emergencia de una nueva enfermedad infectocontagiosa como el COVID-19, en los próximos 50 años estos factores pueden revertir gran parte de los logros sanitarios alcanzados a nivel mundial. El fenómeno social, económico y sanitario del COVID-19 o SARS-COV2 puede ser considerado sindémico, y bajo estas premisas podemos utilizar modelos de complejidad para abordarlo3, al igual que a la alimentación humana con la que comparte determinantes.
Memoria y olvido del padecimiento colectivo
Aunque se ha escrito y hablado mucho del COVID-19 mientras se esparcía por el mundo, se ha reflexionado poco acerca de cómo se tornó la pandemia más anunciada de la historia (en esto se asemeja al cambio climático). Desde la última mitad del siglo XX, fue precedida por las siguientes pandemias:
1952 poliomielitis. 1958 gripe aviar asiática H2N2. 1968 gripe de Hong Kong H3N2. 1982 VIH-sida. 2002 síndrome respiratorio agudo (SRAS), también causado por un murciélago. 2008 gripe aviaria H1N1. 2009 gripe porcina H5N1. 2012 síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS). 2014 enfermedad por el virus del Ébola (EVE). 2019 COVID-19.
De la ciencia al arte, desde reputados equipos científicos a virtuosos del cine, advirtieron y difundieron -con datos y evidencias- la posibilidad de otra pandemia. Hasta se adelantaba China como lugar de inicio, ya que había sido origen de tres pandemias anteriores y presentaba el ambiente perfecto por su desarrollo económico a expensas del hábitat, su densidad de población y su desigualdad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU habían abierto una oficina en China (Trump la cerró). Otras advertencias surgían de la propia China: en Tongguan se habían estudiado muestras de virus de murciélagos debido a que varios trabajadores desarrollaron una forma letal de neumonía después de un accidente que los expuso a una convivencia forzada con estos animales. Se secuenció entonces el coronavirus RaTG13, que -aparte de un artículo científico- no despertó interés para estudiar sus condiciones de transmisión y mutación, hasta que al secuenciar el genoma del COVID-19 se observó su parentesco. ¿Podrían estos estudios haber evitado la pandemia? ¿Por qué se desoyeron las alarmas? ¿Por qué las autoridades sanitarias chinas ante la aparición de una “nueva neumonía” en Wuham, en lugar de una activa investigación, se dedicaron durante dos meses a negar su existencia, incluso obligando a médicos (como Li Wenliang) que veían desbordada su consulta, a retractarse y declarar que no había peligro de epidemia? Era más importante mantener la economía exportando, que la salud de la población. Aún hoy, China busca desesperadamente endosarles el murciélago a otros países asiáticos para cubrir su primitiva inacción.
Tal vez, al estar en un momento de la historia de la cultura en que la tecnología (incluyo a la farmacología) ha hecho retroceder la enfermedad y se ha logrado extender la esperanza de vida, tenemos un exceso de confianza en la capacidad de respuesta de las ciencias médicas. Y de alguna manera es una confianza de bases reales ya que, ante la emergencia, en solo un año se desarrollaron vacunas que en otros momentos hubieran tardado una década.
Spinney7 da otras pistas acerca del silencio y la inacción frente a las epidemias. La “gripe española” se llamó así porque España fue el primer país europeo que registró y denunció su existencia, mientras que los países involucrados en la Primera Guerra Mundial, preocupados porque se considerara otro “mal de trinchera”, censuraban la información intentando esconder los alcances de la infección y la letalidad de su avance. Esta primera pandemia de gripe del siglo XX, según muestras recuperadas de víctimas congeladas en permafrost, corresponde a un virus de gripe tipo A subtipo H1N1 que mutó hacia formas letales, probablemente en Kansas, EEUU, y fue llevada a Europa por los soldados movilizados por la Primera Guerra Mundial. Fue el mayor desastre humanitario del siglo XX, se estima que mató cerca de 100 millones de personas -más gente que las dos guerras mundiales juntas- cifra que sería equivalente a 500 millones de personas con la población actual. Laura Spinney7 sugiere que las pandemias se viven como eventos personales, no como desastres colectivos, sino como la suma de millones de tragedias individuales. El hecho social de la génesis, infección, difusión y tratamiento se reduce a un hecho individual, al padecimiento subjetivo, al dolor de la persona o a lo inasible de su muerte. A lo sumo, el sufrimiento alcanza dimensiones familiares y se procesa dentro de estos agregados, sin reflexionar sobre la extensión y el duelo colectivo que conlleva la epidemia.
Probablemente, ante el desconocimiento de las causas de la infección, el individuo que se enferma carga con la responsabilidad de haber hecho “algo” para producir su enfermedad, transformándose de víctima en culpable (de difundirla, de llevarla a su familia, de obligarlos a exponerse para cuidarlo e infectarse a su vez). Hay registros de las plagas medievales en los que el amado hijo/padre/pariente era condenado, abandonado, negado, pasando del amor .al odio hacia él, al considerarlo culpable de enfermar y traer el mal a la casa. El fracaso de los saberes expertos también influye, y estos estimulan el olvido para silenciar la indefensión de los sujetos o la inoperancia de las instituciones que debían protegerlos8. Volveremos sobre este tema más adelante.
Al comparar las epidemias con las guerras, que también son eventos de muerte masiva, encontramos una feroz diferencia. En las guerras, su inscripción social es indudable, por eso se recuerdan de manera colectiva: marcan el espacio (con monumentos) y el tiempo (con días conmemorativos), generan obras de arte (esculturas, pinturas, música, literatura) pero también cambios (por supuesto que tecnológicos, pero más aún antropológicos), generan cambios en las instituciones y en los paradigmas del pensamiento, buscando analizar sus causas, comprender sus efectos y preservar su memoria. Las guerras son indudablemente hechos sociales y, aunque las sufren los individuos (siempre de diferente manera), no hay duda de su carácter social. Sus causas son sociales, ya sean materiales, como anexar territorios/poblaciones o imponer ideas religiosas/políticas, aunque se culpe a los individuos: un príncipe asesinado, un líder de ambiciones desmedidas, etc., nadie ignora que son encarnaciones del colectivo social. Las guerras tienen principio y fin, hay agresores y agredidos, hay pérdidas pero también ganancias (de territorios, de derechos), ilusorias o materiales, hay costos pero también beneficios9. Este principio y su desarrollo, lleno de heroísmos y mezquindades, lleva a un fin del que se extrae una enseñanza, aunque más no fuera el alivio de que haya pasado. Las guerras pueden ser contadas a través de una narrativa heroica o victimaria pero siempre narrada.
En cambio, en las pandemias, aunque se busque al paciente cero y se declare el fin de la ola, no hay inicio ni fin definidos, ni tampoco vencedores: solo hay vencidos. Y estos vencidos son tanto cuerpos muertos como vínculos sociales destruidos. Los muertos ya no tienen voz, y es muy probable que incluso no tengan voz sus familiares, los que ni siquiera pudieron verlos morir, ni velarlos, ni enterrarlos o compartir la materialidad de la muerte, porque la realidad del contagio y las normas sanitarias lo prohíben para evitar la infección. El enfermo pudo tener vínculos amplísimos, pero muere solo; si tiene suerte, en una terapia intensiva; incluso se limitan o se prohíben los rituales sociales con que los deudos dan sentido a la pérdida, aceptando y conjurando esa muerte. Esos deudos están obligados a hacer un duelo en ausencia, para evitar el contagio, lo que torna aún más individual el proceso.
La percepción colectiva de cientos de miles de muertes individuales en las pandemias parece irracional, sobre todo a la luz de los resultados de las nueve pandemias que tuvieron lugar en la última mitad del siglo XX. La amnesia colectiva sobre las pandemias anteriores como hecho social (por lo tanto, modificable) y su reducción a lo individual (naturalizándolo como proceso biológico y ahistórico) ayuda a comprender por qué se ignoraron las alertas y por qué no hubo preparación alguna para la pandemia actual. A esto se suma que, desde 1980, todos los sistemas públicos de salud (aun aquellos de países con fuertes regímenes de bienestar) habían sufrido desfinanciamiento y privatización, de la mano de las reformas estructurales de las economías de mercado que se cristalizaron en la globalización, por lo tanto, no es extraño que los Estados buscaran fomentar el “olvido” sobre su (in)acción. El destino marcado por patógenos amorales o señalado por dioses inmisericordes es mucho más soportable para la salud de los políticos (y su permanencia cuando dependen de elecciones regulares) que la responsabilidad de la desinversión en salud, investigación y asistencia. Esto trae a un primer plano, nuevamente, el tema del poder, porque décadas de globalización económica han producido un fenómeno fundamental para comprenderlo y es que el Estado burocrático-weberiano -concebido como una entidad que implementaba políticas vía administración- ha cedido frente a concepciones más fluctuantes del poder y del Estado mismo (y sus políticas). Hoy deberíamos considerar una organización automatizada del poder (aquello que el filósofo francés Michel Foucault10) llamaba la estrategia sin estrategas: una forma de poder que funciona de manera autónoma y que -a despecho de quienes ganen las elecciones- está representada por la macroeconomía y la tecnología. Son estas dos variables las que ordenan lo que llamamos “la realidad” y, por lo tanto, lo que denominamos “el Estado” y -por supuesto- también sus políticas. Macroeconomía y tecnología son los dioses que todos los sujetos y las instituciones debemos adorar para ser realistas. Aunque haya políticos corruptos, especuladores inescrupulosos, empresarios deshonestos y científicos negligentes, entre los actores que están destruyendo al mundo y se aprovechan de sus escombros, lo cierto es que nadie está dirigiendo ese proceso. Alguna cara visible aparece de vez en cuando detrás de alguna indignidad demasiado grande, pero si esa cara visible no estuviera, otra igual -con distinto apellido- ocuparía ese lugar. Porque no es una conspiración de villanos -que solo existe en las historietas- sino una combinatoria de macroeconomía y tecnología la que marca los valores del bien y lo deseable y lo posible. Si alguien no quiere hacer eso, entonces otro ocupa ese lugar. Los sujetos solo pueden ir con o contra -en cuyo caso no están allí- la corriente general de una estrategia que los excede y que no domina ningún rey, científico loco o presidente totalitario. Es una estrategia sin estrategas, que se impone a través de la macroeconomía y la técnica, porque son las que crean los valores que dan sentido y hacen cierta “la realidad” de hoy. Entonces, lo que la técnica hace posible y la macroeconomía financia “está bien”, es “progreso”, y este se lee como “normal” y “deseable”. Por eso cambian tan poco las políticas, aunque se pase de un discurso a otro, o de un tema a su opuesto: la finalidad es mantener un sistema dominado por la misma lógica (de la ganancia).
Recién con esta pandemia que paralizó el planeta, las sociedades advierten la centralidad de los procesos de salud/enfermedad para la estructuración de los sistemas económico-políticos que la economía globalizada había secundarizado11.
Las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lideraron las respuestas mundiales en las epidemias de viruela y polio en la primera mitad del siglo XX, o la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la declaración de Doha12, que reconoció el derecho de las naciones a eliminar las barreras de propiedad intelectual frente a la salud, con el COVID-19 no estuvieron a la altura del nuevo reto, como si no hubiera memoria de sus propios mecanismos de gestión, aun de aquellos que fueron operativos en el pasado. Y este olvido hoy cuestiona seriamente su funcionalidad en el nuevo milenio.
Para que esta pandemia no pase como las anteriores, que al terminar trajeron tanto alivio como silencio, lo que allanó el camino a la siguiente, hay que hablar de COVID-19 y hay que hablar ahora. Se dirá que se está hablando, incluso demasiado. Cualquier medio masivo traía diariamente noticias locales, nacionales, internacionales, con la evolución de la pandemia y las proyecciones y prescripciones que suponían el desarrollo futuro.
Pero la mayor parte de la enorme cantidad de información sobre COVID-19 pasaba por las cifras: número de contagios, número de muertos, comparaciones con otros países, curvas, estimaciones, proyecciones y estadísticas, números que deberían permitirnos tener un conocimiento del evento que estábamos viviendo. Y, efectivamente, ocuparon una parte importante de nuestra atención y ciertamente -aunque haya posiciones interesadas en minimizar o exagerar su impacto- además de generar temor también generaron expectativas y permitieron anticipar un futuro.
Las cifras cuentan. En un doble sentido: cuentan porque computan los eventos individuales y los transforman en tendencias colectivas y cuentan porque importan, nos permiten construir un modelo (estadístico) de la realidad y actuar en consecuencia midiendo riesgos de manera razonable.
Sin embargo, las cifras “cuentan” pero no “narran”. La narración es la técnica que encontramos los humanos -atravesados por el lenguaje- para comunicarnos, para transmitir y, sobre todo, para dar sentido a lo que hacemos y a quienes somos, en parte porque refleja en forma de historias nuestra existencia limitada en y por el tiempo. Es una técnica engañosamente simple desplegada por la mente humana para darle sentido al mundo extrayendo (o imponiendo, según la perspectiva) significado, del flujo caótico, azaroso y hermético del estar en el mundo.
Experimentamos la vida como una sucesión de momentos lo que produce un pasado, un presente y un futuro discernibles. Las narrativas por lo general están estructuradas de manera que reflejan esta experiencia del tiempo. Pero no son solo una lista cronológica de sucesos, son selectivas y teleológicas, tienen un propósito: incluyen eventos que implican relaciones significativas, relatando el suceso, su causa, su origen y su significado.
Hay todo tipo de narrativas. Las fábulas morales o los mitos de héroes ejemplifican tipos de narrativas con que los pueblos del pasado construyeron y transmitieron los valores con los que daban sentido a sus acciones. Las narrativas del sujeto, ya sean rutinarias y banales o las historias heroicas de nuestros logros y amores, se juntan con las narrativas sociales: aquellas historias que nos trascienden y con las que nos identificamos (ya sean familiares, étnicas, nacionales o de luchas por las convicciones políticas, religiosas, de género, etc.) porque estas son los planos en los que insertamos nuestra narrativa personal a la que llamamos biografía.
Las historias de este último tipo actúan como un filtro de la realidad. No percibimos el mundo: lo interpretamos. De hecho, nuestra percepción ya es interpretación. Y el trabajo de interpretación depende en gran medida de las categorías y narrativas que hemos interiorizado sobre ese mundo, entonces, cuando escuchamos que “algo” está sucediendo, tendemos a encajar el evento en nuestras historias paradigmáticas13.
A la hora de informar sobre COVID-19, las narrativas perdieron frente a las estadísticas, tal vez porque no se las veía como adecuadas para comprender la compleja coyuntura. Tal vez porque el refugio de la cientificidad se buscó en los números y no en los valores. Sin embargo, la pandemia no puede comunicarse solo mediante números y gráficos, porque las cifras “cuentan”pero no “narran”, no llenan de sentido el evento que nos tocó vivir14. Cuando los números prevalecen sobre las historias se obtura la oportunidad de dar a los sujetos la posibilidad de inscribir su padecer en un universo de sentido. Y más aún, cuando el evento produce muertes, es la narrativa y no la estadística la que permite dar un cierre e inscribirlas en un universo de significación. Es como decir: “mi madre no era el deceso número 6.821 del día de ayer, sino una viejecita querida, importante y única para nosotros”.
Mientras las cifras de la pandemia pertenecen a las tecnologías de base de datos (herramientas para almacenar y clasificar la información, abiertas, que asimilan nuevos datos indefinidamente), las narrativas buscan estabilizar un significado y así cerrar el pasado del miedo o del dolor y abrir a un futuro que puede -esperemos- ser diferente. En tiempos pasados, cuando la comunicación era distinta, los mitos, los cuentos, las historias y hasta los chismes proveían estas narrativas dispensadoras de sentido que formaban la memoria colectiva. Las instituciones políticas desde antaño han tratado de apropiárselas, generando aquellas más adecuadas a sus intereses. Así, admiramos el bajo relieve del templo de Edfu, en las orillas del Nilo, donde Cleopatra como, antes y después, otros faraones egipcios y los gobernantes son representados en el momento de abrir los graneros y dar de comer a los hambrientos, buscando presentarse como grandes proveedores, protectores de su pueblo. Dominar las narrativas instalando una versión interesada en la memoria colectiva ha sostenido regímenes que hoy consideraríamos insostenibles (racional, política, ecológica, económica o éticamente). Tal el poder que tienen.
Durante la pandemia la sociedad fue relegada a una comunicación vertical, institucional y, sobre todo, digital, sin presencialidad, sin comunidad (a menos que pensemos que la comunidad virtual es comunidad y los amigos de las redes son amigos, en el cabal sentido del término). Por eso necesitamos construir una narrativa más allá de lo que las instituciones quieren instalar con las cifras. La base de datos puede ayudar para justificar ciertas conductas, pero no puede darles sentido, sino en términos de una historia que valorice la vida y el tiempo.
Por eso el silencio en este caso no es salud, ni tampoco lo son los gritos escandalosos de las cifras, ni sus interpretaciones estériles por especialistas y su difusión superficial por periodistas. Eso formó la infodemia a la que se refieren muchos autores1,5. Tanto la estrategia del tecnicismo experto como el olvido interesado se utilizaron en las pandemias anteriores y anestesiaron la alerta, la preparación y la respuesta. En este trabajo intentaremos hablar de COVID-19 para construir una narrativa que nos permita entender qué y por qué pasó, y en esta construcción el aporte académico de la antropología es tan bueno como tantos otros cuando se integra y dialoga y conjuga con los otros. Este artículo ofrece una reflexión sobre las epidemias, su origen, su transformación en pandemias que mutan en sindemias, desde un aspecto crucial como es la alimentación de la población que las sufre.
Abordaremos la pandemia de COVID-19 como un componente (arrollador, pero componente al fin) del sistema alimentario como sistema abierto al medio, como lo son todos los seres vivos. Nos autorizaremos a recurrir a los aportes de múltiples ciencias (ecología, historia, agronomía, veterinaria, nutrición, antropología, medicina, economía, etc.), relacionando espacio, tiempo y cultura (porque la alimentación humana siempre es un fenómeno situado). En resumen, vamos a hacer una antropología de la comida en tanto factor prepatológico (del COVID-19 y de otras pandemias, ya sean infecciosas o no transmisibles), apoyándonos en un trípode de pensamiento crítico, enfoque relacional e historicidad15.
Podemos estudiar la organización social de la vida a través de la comida porque -como decía Marcel Mauss- esta es un fenómeno social total, hasta la pobreza, la desigualdad, la concentración de poder se miden a través de la alimentación. Y no dejamos afuera el cambio climático, del que el sistema alimentario es un actor principal16. Al hacerlo veríamos la sinergia que existe entre el subsistema agroalimentario y el subsistema económico-político, de los que surgen la comida y la cocina de una época en un lugar. Y como la alimentación construye nuestro cuerpo y nuestra corporalidad, es un factor prepatológico por excelencia, estando harto probada su capacidad para incidir en la manera de enfermar y morir. Dicho con palabras simples: comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos.
Por todo esto es pertinente abordar un trabajo de análisis epidemiológico del COVID-19 desde la alimentación, buscando observar la sinergia que sabemos y la sindemia que suponemos, en busca de contribuir a la construcción de una memoria colectiva que, a través de múltiples narrativas (si aporta a lo colectivo necesariamente será una más), nos ayude a comprender y a prevenir. Pero no solo como académicos sino como ciudadanos, sujetos de derechos, donde el derecho a la alimentación, a la salud, a la expresión libre, etc., no sean meramente declamados sino actualizados.
SISTEMAS ALIMENTARIOS Y EPIDEMIAS
Las epidemias de enfermedades infecciosas solo aparecen en la historia de la cultura cuando se dan ciertas condiciones: a) contacto estrecho con animales; b) población numerosa y concentrada; c) si le agregamos una población subalimentada donde dominan los granos (que proveen energía suficiente, pero no necesariamente todos los aminoácidos que forman las proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico); y d) fuentes de agua que se usan indistintamente para cocinar, beber, criar animales y fabricar, tendremos el medio perfecto. Es decir, son procesos culturales los que han sustituido a la naturaleza como factor de riesgo, aunque sin duda el hábitat seguirá incidiendo porque las especies domesticables, sus costumbres y sus zoonosis se modifican junto con este. Estas condiciones comenzaron a darse a partir de la domesticación (es decir, posteriores a 10.000 años a. C. y el asentamiento en aldeas, lo que ocurrió en diferentes lugares y en diferentes tiempos en todo el mundo.
No afirmamos que los cazadores recolectores no padecían enfermedades, sino que estas no tomaron forma epidémica. Las enfermedades que sufrían también variaron con su cultura, pero el medio ambiente y la edad de los sujetos fue determinante. Variaron con el medio ambiente, porque aquellas enfermedades asociadas a gusanos (tenia, anquilostoma) y a los protozoos que tienen como vectores a insectos (el mosquito Anopheles en la malaria y la mosca Tsé-Tsé en la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana) son un problema en los trópicos, pero no en climas polares donde los vectores no sobreviven al frío. Variaron con la edad, porque -aunque también infecten a los adultos- las infecciosas y las parasitosis son más graves en la infancia. En la adultez aparecen enfermedades degenerativas en huesos y articulaciones como artritis, osteoartritis, osteoporosis, también desgaste dental y fracturas por accidentes (la caza y recolección demanda esfuerzo físico y los expone a accidentes). Todas las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, etc.) son desconocidas o muy poco habituales en las sociedades cazadoras-recolectoras. La difteria, la gripe, el sarampión, las paperas, la tos ferina, la rubeola, la viruela y la fiebre tifoidea fueron inexistentes hasta el contacto con poblaciones urbanas. En cambio, las fiebres transmitidas por artrópodos, diarrea, enfermedades gastrointestinales, respiratorias e infecciones de la piel fueron y son comunes en estos grupos porque son crónicas o se propagan de manera intermitente. Las enfermedades infecciosas tienen agentes compartidos por humanos y animales (como el virus de la fiebre amarilla, que se transmite de los monos infectados a los humanos a través de los mosquitos que pican a ambos); o tienen agentes que viven en el ambiente (como el Clostridium tetanis, causante del tétanos, que sobrevive en el suelo, el agua, las heces o los dientes de animales; o el Clostridium botulinum, causante del botulismo, que sobrevive en suelo, agua y alimentos). Muchas de sus enfermedades no son agudas, sino crónicas (espondilitis anquilosante) o tienen reducida probabilidad de transmisión como la lepra (mal de Hansen) y el pian (frambesia tropical). Además, no confieren inmunidad permanente, de manera que la misma persona puede volver a infectarse varias veces. Estas cuatro razones implican que estas enfermedades se pueden mantener en poblaciones pequeñas, infectando a los mismos sujetos una y otra vez, a partir de reservas en el medio o en enfermos crónicos15.
Las epidemias, como las conocemos, aparecen en poblaciones numerosas, asentadas y hacinadas en aldeas, pueblos o ciudades. En estos ambientes, donde humanos y animales estaban en contacto muy estrecho por el proceso de domesticación, algunas zoonosis pasaron la barrera de las especies y permitieron que los microbios de los animales se adaptaran a los humanos y evolucionaran hasta volverse patógenos. Algunos de ellos no son particularmente nocivos en los animales que conviven con ellos desde hace milenios y por eso han logrado desarrollar cierta resistencia. Pero se hacen mortales cuando les damos oportunidad de adaptarse a nuestros cuerpos, evolucionar y colonizarnos. En el pasado, además de su carne y su leche, las vacas nos pasaron el sarampión y la tuberculosis, los cerdos la tos ferina y los patos la gripe. Pero esta es solo la historia del agente17.
Los humanos como huéspedes inesperados para esta vida microscópica solo fuimos tales cuando empezamos a crear pequeños ecosistemas (parcelas) con la ilusión de controlar la producción de alimentos y superar la escasez estacional y de mediano plazo. Claro que para esto hubo que destruir hábitats salvajes para extender cultivos domesticados. La intensificación de la producción que trajo la agricultura con la posibilidad de acumular excedentes (ya sea en cuatro patas como los pastores o en granos como los agricultores) permitió que la población se agregara en aldeas y pueblos y que sobrevivieran más niños alimentados con papillas de cereal, y que las mujeres pudieran sobrellevar embarazos sucesivos, acortándose los espacios intergenésicos. Mayor cantidad de población viviendo junta, alimentación basada en cereales (por lo tanto nutricionalmente poco densa), aguas contaminadas y animales domesticados fue el combo explosivo que convirtió a las enfermedades infecciosas en epidemias, estas asolaban las poblaciones regularmente (cuando crecía el número de susceptibles y/o cuando un nuevo patógeno arribaba al poblado). Aunque fue el hambre la principal epidemia que asoló a la humanidad desde entonces, tanto por causas naturales (inundaciones, sequías, insectos) como políticas (impuestos, guerras, levas forzosas) la capacidad de comer en el futuro siempre estaba en entredicho, de manera que -sin exagerar- se puede decir que desde la “invención” de la agricultura la humanidad vivió en sociedades de restricción calórica, cronificando la escasez. La acumulación y la apropiación de los excedentes con distintas formas de distribución fueron las formas más o menos creativas que los humanos encontramos para paliar el hambre (de unos pocos, antes que de las mayorías). Y como una población desnutrida es una población inmunodeprimida y el sistema inmunológico humano está formado de proteínas -justamente los alimentos más caros, en términos de la energía y el tiempo necesarios para producirlos-, la posibilidad de resistir las enfermedades, tanto hoy como ayer, estuvo y está muy limitada en la mayoría.
Con el transporte de especies posterior a la expansión colonial europea, las epidemias arrasaron continentes enteros. En América se libró la primera guerra bacteriológica que eliminó al 90% de la población nativa en el primer siglo de contacto. Esta desgracia para los pueblos originarios -que eran todos susceptibles- permitió la destrucción y el sometimiento de multitud de culturas. En África, además del desangramiento que representaron 300 años de esclavitud, la destrucción del hábitat y el contacto con la fauna salvaje permitió que un lentivirus alojado en los macacos del Congo perfeccionara durante 300 años su adaptación al cuerpo humano, convirtiéndose en el VIH. En Asia, la extensión de los campos de arroz de inundación explotados por las compañías británicas hizo que evolucionara un pequeño habitante de esas aguas salobres, transformándose en el cólera que ha sido responsable de siete epidemias17. Es interesante señalar que a este vibrión también le debemos la manera actual de pensar las epidemias. Esto ocurrió en 1854, en Londres, cuando el médico John Snow, ubicando los casos de cólera en un mapa, observó que estaban asociados al consumo de agua de una determinada bomba y contuvo el brote retirando la manija (y obligando al barrio a proveerse de otro pozo). Después vio en el microscopio que en esas aguas había algunos “protozoos coliformes” que no existían en el agua de otras perforaciones.
La idea de identificar un agente y detener la dispersión de la infección transformó la medicina en sanidad e higienismo. Por su influencia, las ciudades se rediseñaron para contar con sistemas de agua potable, cloacas, espacios verdes públicos, y nuevos tipos de calles y casas. Junto al urbanismo higienista, que en Buenos Aires exigía techos de cuatro metros para que la masa de aire disipara los miasmas (hoy diríamos los aerosoles), regulaciones sanitarias en los mercados de abasto trataban de proteger a la población de alimentos contaminados, pasados, alterados y adulterados.
A partir de entonces, primero con prevención, luego mejorando la atención y sumando el desarrollo de vacunas y antibióticos, las epidemias de enfermedades infecciosas retrocedieron tanto que se soñó en erradicarlas (aunque existe un solo caso donde esto ocurrió: la viruela).
La esperanza de vida se extendió, el estado nutricional mejoró y las enfermedades crónicas no transmisibles empezaron a ser la preocupación de los sanitaristas. Se había producido una transición epidemiológica de envergadura, similar a la vivida 10.000 años antes con la domesticación de animales y vegetales, la sedentarización y las epidemias. En 2013, por primera vez la obesidad -una enfermedad dependiente del estilo de vida- es declarada pandemia por la OMS18.
Sin embargo, hoy en día, cuando los consumos conspicuos de los habitantes de las megaciudades braman por cada vez más mercancías, sean alimentos o computadoras, la mercantilización de la naturaleza ha permitido que más y más hábitats sean destruidos y su regalo envenenado es que cada vez estamos más en contacto con los animales (salvajes y domesticados) y sus enfermedades. Solo que la velocidad de la comunicación, de mercancías y personas es tal, que enfermedades que podían ser un fenómeno local en el pasado hoy tienen la posibilidad de difundirse a la velocidad del avión y convertirse en pandemias17.
Otro dato para la construcción de la memoria colectiva es la confianza en el modelo médico que hizo creer que “la” enfermedad había sido derrotada. Los avances en medicina, en farmacología y tecnología asistencial nos dieron la falsa seguridad que dominábamos el campo. Pero desde la mitad del siglo XX, nueve pandemias deberían habernos alertado que había problemas. Cuando proponemos considerar la pandemia de COVID-19 como una sindemia es porque estaríamos ante una sinergia de epidemias: la infectocontagiosa misma, la pandemia de malnutrición (que da como resultado tanto obesidad como desnutrición) y el cambio climático. Aunque las dos últimas tienen años, las tres epidemias hoy se presentan simultáneamente, interaccionan entre sí y comparten determinantes sociales.
Es sumamente difícil pensar en términos de sindemia cuando el sistema es el planeta entero y los componentes (la acción antrópica en diferentes campos y sus relaciones) interdependientes. Pero vale la pena hipotetizar cómo convergen una enfermedad infectocontagiosa desconocida, dentro de un medio ambiente, que es a la vez físico (natural y tecnológico), interespecífico (aunque cada vez queden menos especies y el planeta esté 85% antropomorfizado) e intraespecífico (social y simbólico), que se hace favorable al agente infeccioso, tanto por la malnutrición de los huéspedes como por la crisis ecológica-económica en el contexto. Para pensar en términos de sindemia, a la hora de buscar determinantes sociales comunes, sin duda la desigualdad está en la raíz de todas y cada una de ellas. Y así como las sociedades toleran la desigualdad, el hambre y el cambio climático, a pesar de sus consecuencias (aun declamando a gritos una retórica de derechos), la hipótesis del olvido inducido (como en la epidemia de 1918) nos lleva a pensar que, si no se forma una memoria colectiva, esta pandemia también pasará y se celebrará el fin sin una narrativa para repensar sus orígenes, su génesis social y lo que podría haberse hecho para evitarla. Entonces una nueva pandemia -tal vez más letal- indefectiblemente sobrevendrá y volverá a vivirse como un evento único, una suma lamentable de desgracias individuales provocadas por el destino, los dioses o el azar. Si queremos evitar otras pandemias operemos bajo el concepto de sindemia y abordemos el sistema sin miedo de relacionar componentes y establecer relaciones entre la desigualdad, la enfermedad y el cambio climático. Por eso hay que hablar de COVID-19.
LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA Y EL ORIGEN DEL COVID-19
Desde hace décadas, tanto arqueólogos y sociólogos como economistas han reconocido en la agricultura de cereales (no en la horticultura ni en la plantación de tubérculos) los orígenes de la acumulación y de la distribución sesgada de los excedentes que dieron origen (de diferente manera, en diferentes tiempos y diferentes hábitats) a las variadas formas de estratificación social (clases, castas, fratrías, etc.) y a las variadas formas que tomaron las sociedades estatales. Desde las pequeñas ciudades-estados griegas a los gigantescos imperios asiáticos o andinos, todas las formaciones estatales se basaron en granos que pudieran acumularse y redistribuirse. Poder y cereal fueron uno hasta el siglo XIX, cuando la energía desplazó a la comida como medio de control de la población y la producción. Hoy, para producir granos se necesita invertir más en petróleo que en tierra o agua. El modelo agrícola globalizado que todos los estados han adoptado por sus rendimientos extraordinarios es llamado “extractivista” (porque saca del entorno más de lo que pone); se caracteriza por las semillas modificadas y un paquete tecnológico basado en fertilizantes y pesticidas, cuyo origen es -justamente- el procesamiento químico de las largas cadenas de hidrocarburos del petróleo que, además, también se utilizará para mover las maquinarias y transportar los granos (a veces entre hemisferios). El petróleo mueve la agricultura actual, aunque sus costos sean ecológica y económicamente elevados, hasta el punto de demostrarse insostenible a mediano plazo y causante de cerca del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.
Sin embargo, como el casamiento entre los estados y los cereales ya lleva cerca de 10.000 años, no parece probable que se divorcien por las consecuencias de este modelo productivo que les brinda tantos beneficios económicos, de manera que el avance de la frontera agropecuaria sobre el paisaje nativo (y sus servicios ecosistémicos) es permanente y no lo detiene que la tecnología aplicada haya incrementado exponencialmente el rendimiento por hectárea. Y tal avance se hace a pesar de sus “maleficios”: desertificación, contaminación de suelos y aire, uso irresponsable de un recurso escaso como el agua (hoy los cereales toman más agua que los humanos), alteración de todos los ecosistemas y extinción de especies. Desaparecen bosques y selvas, desaparecen humedales, se aterrazan las montañas hasta el límite del cultivo, de manera que hoy solo el 15% de la tierra permanece virgen (sumando todas las actividades humanas no solo la agricultura). Al desaparecer el hábitat, las especies nativas deben alterar sus conductas o desaparecer también. Efectivamente, algunas desaparecen (hoy la tasa de extinción de animales superiores es mayor que en el período Pérmico cuando la tierra perdió el 90% de las especies que lo habitaban), otras migran y las menos se adaptan a nuevos contextos. Murciélagos, ratas, mapaches, cuervos, buitres, -recientemente supimos de carpinchos en una urbanización del delta del Paraná- se han adaptado al hábitat humano de las ciudades, encontrando otros nichos, refuncionalizando sus conductas y poniendo en contacto especies (y sus patógenos) que evolucionaron separadas durante milenios, generando la oportunidad de que un murciélago infecte a un pangolín o a un humano a los que jamás hubiera visto si hubiera permanecido en su hábitat originario. Para contribuir a la des-demonización de estos animales hay que señalar que aun en las ciudades, los murciélagos son tanto extraordinarios depredadores de insectos (lo que les agradecemos), como reservorios de rabia canina (lo que lamentamos).
En páginas anteriores, señalamos que la mayoría de las infectocontagiosas fueron inicialmente zoonosis que saltaron la barrera de las especies a partir de la domesticación; entonces, conviene señalar cómo el modelo de ganadería farmacológica actual contribuye a la generación de epidemias. Al dedicarse más tierra a la agricultura hubo que encerrar al ganado (cambiando la rotación del pasado, en la que el ganado abonaba los suelos que luego volverían a cultivarse). Una vez estabulado, se alimentó al ganado con granos en busca de un engorde rápido para sacrificarlo lo antes posible. La vida en los galpones donde se hacinan miles de pollos, cerdos o vacas, alimentadas a granos (forrajeros a los que hoy se dedica el 60% de la tierra del planeta) con una vida tan inmóvil como miserable, los expone a variadas enfermedades, por eso se los medica “preventivamente” con los mismos antibióticos diseñados para humanos. Hoy la ganadería y no el sistema de salud es el principal cliente de la industria farmacéutica, con la desventaja de que en estos establecimientos, además de los residuos en las carnes (a pesar de las vedas para faena), se ha producido una evolución artificial de bacterias antibiótico-resistentes que puede retrotraer la clínica a la era pre-Fleming. El contacto estrecho de miles de animales con los humanos que los cuidan ya ha sido el origen de pandemias como la gripe aviaria y la gripe porcina.
En el mar, la situación tampoco es optimista. La sobrepesca ha terminado con caladeros (como del mar del norte) explotados durante milenios. Las flotas de buques factoría cambiaron el juego: siguen con satélites y sonares a los cardúmenes, pescan con tecnologías especializadas, redes impiadosas que no dejan nada para reiniciar la reproducción. La pesca industrial está convirtiendo el mar -que se pensaba infinito- en un desierto (FAO calcula que de persistir en este tipo de extracción, para 2050 habrán colapsado todas las pesquerías del mundo)19,20) y, al perderse la biomasa, se perderán también los servicios ecosistémicos del mar que aporta la mitad del oxígeno que respiramos, es filtro de contaminantes, captura más carbono que la tierra, entre otros21. En el pasado, los habitantes de las zonas dedicadas a la pesca artesanal gozaban de envidiables niveles de bienestar. Hoy, en cambio, tanto por la disminución de la pesca, la desaparición de la costa al derretirse los hielos y aumentar el nivel del mar, como por la contaminación de las aguas costeras, son los primeros refugiados climáticos.
Respecto a la producción secundaria hay que señalar que la industrialización ha reemplazado la granja por la fábrica (y ahora por el laboratorio) como proveedores de nuestra comida. Ha sido muy exitosa, conservando alimentos que de otra manera se hubieran malogrado (sal, azúcar, hielo, deshidratación, esterilización, enlatado, irradiación, etc.). Esto permite su transporte (a veces hasta otro hemisferio, dejando una significativa huella de carbono), para consumirse todo el año (alterando la estacionalidad que fue la norma en la alimentación de la especie), como parte de una cadena de ventas mayoristas-minoristas que llegan hasta los más recónditos lugares del planeta. A esto se suma que los productos industrializados son inocuos y su seguridad biológica está controlada por sistemas expertos -el Codex Alimentarius; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Alimentos (INAL); la Food and Drug Administration (FDA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), etc.-, pero se han vuelto tan diferentes a los comestibles conocidos que antes que sabor o saber, necesitan de un aparato publicitario para que la gente los consuma. La industrialización de los procesos responde y a la vez estimula a que cada vez menos personas cocinen con productos frescos. Año a año se crean nuevos productos de fantasía, en busca de mayor diferenciación, para imponerse a la competencia, induciendo consumos de alimentos procesados y ultraprocesados, que, si bien son inocuos, no son saludables y siempre más caros que aquellos que reemplazan. En las últimas décadas, la demanda de salubridad de los consumidores de altos ingresos empujó la creación de un matrimonio de conveniencia entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica que impulsó la fortificación, enriquecimiento, sustitución de azúcar por edulcorantes o el agregado de fibras. Antes que modificar los procesos insalubres, adicionan nutrientes para presentarse como saludables y justifican -además- mayores precios. La industria nos brinda enorme cantidad de mercancías alimentarias, mejores para vender que para comer, en las cuales bajo la apariencia de variedad -en el envase- se evidencia la pobreza de los contenidos. Estos productos, por su coherencia con la vida de la época y la cultura ciudadana, han hecho retroceder todas las cocinas locales en hibridaciones culinarias adaptadas al estilo de vida y los niveles de ingresos, pero de ninguna manera a una vida saludable.
Cuando hablamos de disponibilidad, ya sea proveniente de la producción primaria o secundaria, debemos considerar que si bien hay suficiente energía para alimentar a todos los habitantes del planeta (3.150 kcal/día y sigue creciendo año a año), el 70% de esa energía proviene de hidratos de carbono, azúcares y aceites refinados, lácteos y grasas, justamente los alimentos que los nutricionistas recomiendan comer en poca cantidad, ya que eran escasos cuando se formó nuestra biología.
El exceso de grasas y azúcares en el procesamiento de nuestros alimentos no es de extrañar. La ingesta de alimentos de alto contenido en azúcar o grasa estimula la segregación de oxitocina y dopamina en nuestro cerebro, la cual proporciona sentimientos de gozo, bienestar y placer, por lo tanto, el deseo de repetir, de volver a comprar esos y no otros alimentos (magros).
El exceso de grasas, azúcares y sustancias cosméticas (algunas de las cuales después de décadas de usarse se descubren cancerígenas), contribuyen al estado pro-inflamatorio crónico que es el mecanismo fisiopatológico central involucrado en la génesis de las enfermedades crónicas no transmisibles (comorbilidades del COVID-19 y de tantas otras patologías). La OMS recuerda que cerca del 60% de las enfermedades de las sociedades actuales tienen relación directa con la forma de alimentarnos.
La producción y distribución de vacunas por parte de la industria farmacéutica siguió la misma lógica de la producción de la industria alimentaria (no podría ser de otra manera ya que ambas son creaciones de la misma estructura económico-política de las sociedades globalizadas (cualquiera fuera su lugar en tal globalización).
DISTRIBUCIÓN
Si la producción alimentaria ofrece una base inmejorable para el desarrollo y adaptación de los posibles agentes, la distribución de los alimentos, en Argentina y en el mundo, va a explicar la susceptibilidad de los huéspedes, porque explicitan la pandemia de desigualdad (que, en páginas anteriores, señalamos como componente de la sindemia). Es que la distribución hegemónica de alimentos en el mundo global actual no tiene que ver con las necesidades, sino con variables económicas y políticas. Cuando llamamos a las sociedades actuales “sociedades de mercado” (o globalizadas) designamos aquellas en las que el mercado ha dejado de ser un mero organizador de los intercambios para pasar a ser el eje organizador de la vida social. Lo permea todo y, por supuesto, también la producción de alimentos (como ya vimos) y la distribución (como veremos ahora). Porque en las “sociedades de mercado” los alimentos son mercancías, es decir, bienes económicos que se transan, ya sea como bienes de consumo (como productos finales de una producción que termina en los comensales) o como bienes intermedios (en el caso de los ingredientes para producir alimentos elaborados), de ninguna manera son bienes sociales o bienes públicos (de libre disposición por todos, sin valor monetario y, generalmente, gestionados por los estados, como el aire).
El hecho de que las sociedades de mercado actuales gestionen la distribución de los alimentos como mercancías hace que, para comprender quién come qué, sea más importante la capacidad de compra que la necesidad biológica. Esta situación no es nueva, hace milenios que los alimentos son mercancías y de carácter complejo, antes que lineal. Lo que se ve cuando observamos es que, a pesar del desarrollo tecnológico que permitió el aumento exponencial en la producción, sosteniendo una disponibilidad excedentaria, la desnutrición continúan haciendo estragos en África, Latinoamérica, el Sudeste asiático y no pocos enclaves de países desarrollados. Mayor cantidad de alimentos con igual distribución, más que reducir la desnutrición, produjo un aumento de la obesidad.
La curva de Engel y la obesidad en la pobreza muestran la complejidad de las relaciones entre distribución e ingesta. La primera advierte que, si bien el consumo de alimentos aumenta al aumentar el ingreso, llega un momento en que la curva se ameseta (de otra manera, a mayor ingreso correspondería mayor peso) y busca satisfacción en otros bienes (indumentaria, tecnología, turismo, etc.). La segunda señala que, al decrecer los ingresos de las personas -antes que dejar de comer- desplazan sus consumos hacia alimentos de carestía (baratos, como el pan, las harinas, las papas y grasas), que satisfacen pero no cubren las necesidades nutricionales -llenan pero no alimentan dice el dicho popular- exceso de energía y carencia de nutrientes condenan a los pobres a sufrir todos los problemas del exceso (de energía) con todos los problemas de la escasez (de nutrientes), generando una malnutrición que encubre el padecimiento bajo el tamaño de la cintura y que se hace a la vez increíble y condenable por miles de años asociando riqueza, salud y corpulencia.
Es decir, no solo necesitamos alimentos en el plato, sino que tales alimentos sean adecuados al metabolismo humano, y esta adecuación no necesariamente es respetada por la lógica del mercado que distribuye con la lógica de la ganancia, busca que sean “buenos para vender” antes que “buenos para comer”. La extensa gama de “comida chatarra” o “antinutrientes”, lo prueba. Salud, identidad, sustentabilidad, no son valores que al mercado le interesen. La distribución ha sido muy exitosa siguiendo la lógica de la ganancia, ya que ha alcanzado los lugares más recónditos y modificado todos los patrones alimentarios para adecuar la demanda a su oferta. En todos los países se toman gaseosas, enlatados y sopas deshidratas. Y las cocinas locales los integran o desaparecen, porque estos alimentos de distribución planetaria son producto del estilo de vida de las sociedades de mercado hegemónicas y contribuyen a extenderlo y reproducirlo.
Desde 1948, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron considerar la alimentación como un derecho humano (derecho que tiene tres dimensiones: la capacidad de alimentarse como sujeto autónomo, la posibilidad de alimentar a otros como miembro solidario de cualquier grupo humano y la posibilidad de ser alimentado al necesitarlo). Si esta fuera la guía de la distribución, entonces la equidad debería imponer su lógica antes que los flujos del mercado. Equidad no quiere decir que todos coman igual, quiere decir que quienes lo necesitan deben comer más y los saciados, menos. Ni la producción ni la distribución dependen de la naturaleza, sino de las acciones humanas (relaciones sociales).
Los mercados mundiales, ya sean de alimentos, petróleo, tecnología o elementos suntuarios, están altamente concentrados, los directorios de muy pocas empresas transnacionales deciden el destino de la dieta, la energía, la tecnología o la moda. Hay alimentos para todos, pero 900 millones de desnutridos no tienen acceso alguno, no por problemas geográficos sino económicos (ellos -o su país- no pueden pagarlos).
Junto a este circuito formal hay un circuito alternativo de alimentos, no registrado, que estadísticamente llegaría al 40% de la población, si sumamos asistencia, autoproducción y mercados informales. El COVID-19 puso en evidencia este circuito informal haciendo visibles los “mercados de sangre”, donde los pobres obtienen carne a bajo precio. Los animales, muchas veces producto de la caza furtiva, son mantenidos vivos (ya que en los mercados de la pobreza no hay refrigeración), hacinados, y sacrificados en el momento de la venta. Aunque China se esfuerza por encontrar otros orígenes, al parecer fue en el mercado de Huanan de la ciudad de Wuham donde se produjo el salto entre especies que terminó infectando a los humanos. Una vez en los huéspedes humanos, el virus siguió las rutas comerciales dentro y fuera de China. El Ministerio de Salud Argentino tranquilizó a la población diciendo que, al no haber turismo directo entre los dos países, estábamos seguros. No previó la distribución planetaria de mercancías y su asociación con las personas. No era el placer, eran los negocios los que difundían el virus. Al parecer fue desde Europa que llegó el COVID-19 a la Argentina, como hace milenos fue el comercio por la ruta de la seda la que llevó la peste bubónica de Asia a Europa.
El alcance y la densidad de las redes de distribución (es decir, lo globalizada que está la economía) determinó la imparable distribución de la enfermedad, sin que esto quiera decir que el virus se transmita por las superficies, sino que los movimientos comerciales implican personas: alguien produce mercaderías, alguien las compra, las carga, las transporta, las recibe, las estiba, las controla. Por esas rutas comerciales de mercancías y personas entró el virus en todo el mundo. Y no solo viajaron los virus, sino por las mismas redes viajó la información y más tarde debieron viajar las vacunas. Pese a la ilusión de equidad ante la pandemia (todos somos susceptibles), en sociedades desiguales tanto la exposición como las posibilidades de infección, tratamiento y -por supuesto- prevención e inmunización siguen los niveles de ingreso. Vivir en una casa precaria, hacinados, sin servicios ni conectividad, aumenta el riesgo de enfermar. Por eso, más que recomendaciones iguales para desiguales, en esos casos, antes que recomendar permanecer en la casa habría que recomendar permanecer al aire libre la mayor parte del tiempo.
Se podía pensar que la vacunación podía perseguir una distribución más equitativa ya que fue presentada por las autoridades sanitarias -nacionales e internacionales- como un bien social. Sin embargo, como en la retórica ambiental, la idea de bien social encubre los negocios entre el Estado y los laboratorios y los países poderosos monopolizaron la distribución (al inicio de la vacunación, EEUU tenía una provisión de 1.300 millones de vacunas para 330 millones de ciudadanos). La distribución hegemónica de cualquier mercancía, sean alimentos, vacunas o energía, sigue la lógica de la ganancia. Así como el COVID-19 dejó clara la centralidad de los PSEA en la estructuración social, también dejó claro que no debería ser el mercado el mejor distribuidor si se busca equidad, ni en salud ni en otros campos porque, si bien para marzo de 2022 el 61% de la población del planeta ya tenía el esquema primario de vacunación, la inequidad era espeluznante: los países más pobres dependieron del mecanismo de distribución de OMS (COVAX), que prometió 2.000 millones de dosis para fines de 2021, pero fue recortando sus previsiones por prohibiciones de exportación, problemas de producción, y acaparamiento por parte de las naciones ricas. De manera que en Haití, el país más pobre de Latinoamérica solo el 2% de su población estaba vacunada con el esquema completo en esa fecha. En Burkina Faso (África) el 7,6%, Afganistán (Asia) solo el 12% y en Bulgaria (Europa del este) el 29%. La distribución ha sido tan inequitativa como la distribución de alimentos: dentro de las naciones, aunque los pobres se enferman más y se mueren más, se siguieron otras pautas (edad, accesibilidad), resultando que fue inversamente proporcional a la indigencia, aunque la vacuna fuera gratuita.
CONSUMO
Hace milenios, a medida que aumentaba la población y la producción se estancaba, la solución para seguir comiendo fue limitar la diversidad de la mayoría, reducir su acceso a alimentos de origen animal -ecológicamente caros- y concentrar la alimentación en unos pocos cereales rendidores y grandes proveedores de energía. La opción cerealista probó resistir el paso del tiempo y aún hoy consumimos más hidratos de carbono proveniente de cereales que cualquier otro nutriente. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional aportan fundamentalmente energía y, aunque poblaciones enteras han dependido de ellos durante milenios, deben necesariamente complementarse en busca de una alimentación adecuada. Por su conservación y facilidad de transporte los granos siguen siendo la base del comercio mundial y, si bien a medida que aumenta el ingreso medio, la población tiende a incorporar mayor cantidad de productos de origen animal, todavía los cereales son el núcleo de la alimentación y el comercio mundiales. A pesar de que aumenta el consumo de productos animales ricos en proteínas, no lo hace en forma equitativa: comen más quienes tienen mayor ingreso. Este subconsumo tiene consecuencias en la salud humana porque nuestro sistema inmunitario necesita aminoácidos, tanto los esenciales que se deben obtener de los alimentos (somos una especie omnívora que los recibe preprocesados), como aquellos (no-esenciales) que el cuerpo es capaz de sintetizar. Ellos proporcionan estructura y energía a las células inmunitarias que producen los anticuerpos que van a descubrir y eliminar virus, bacterias y otros patógenos. De manera que un consumo alimentario adecuado es fundamental como factor protector para todas las enfermedades.
La paradoja de nuestro tiempo es que -habiendo disponibilidad excedentaria y distribución globalizada- el consumo alimentario, antes que prevenir, se ha transformado en causante de patología (señalamos que el 60% de las enfermedades actuales tienen origen alimentario, ya sea por defecto, exceso o por desequilibrios en la dieta).
Mientras en el pasado la producción primaria era la principal determinante del consumo alimentario (y esto lo hacía, a su vez, dependiente de factores naturales), hoy el consumo depende de la industrialización y sus canales de distribución, así que resulta principalmente de decisiones humanas (por eso es importante estudiar los valores que dan sentido a producir, distribuir y consumir). Y esas decisiones humanas no son individuales (mal que les pese a gastrónomos, golosos, entendidos y sibaritas), sino son procesos colectivos de producción de sentido (narrativas), con fuertes bases estructurales (ecológicas, económicas, nutricionales, simbólicas) que terminan siendo asumidas individualmente por el sujeto que -efectivamente cerealista- cree elegir lo que come. Todas las organizaciones sociales en todas las geografías y en todos los tiempos se han preocupado por modelar el gusto del comensal de manera que eligiera lo que de todas maneras estaba obligado a comer. Y este gusto individual que responde a la necesidad colectiva, a la vez que lo protege de la frustración del deseo imposible, contribuye tanto a su reproducción física como a la reproducción de su sociedad. Si vemos el consumo como proceso, es la fase donde el alimento se hace cuerpo y justifica volver a reiniciar la producción de una mercadería que desaparece en el cuerpo mismo del comensal, así comprenderemos que este tipo de alimentación (a pesar de sus inconvenientes) es la que corresponde a los estilos de vida que imperan en el mundo actual. Distintos modelos de producción, diferentes roles de género, usos del tiempo y del espacio, ingresos, tecnología, salud, etc., cambiaron la vida cotidiana de ayer y la industria respondió e incrementó estos cambios, replicando ya no con alimentos preprocesados, sino con comidas pre-preparadas y porciones individuales.
Actualmente vemos que -especialmente en las ciudades- el consumo alimentario copió la lógica de la mercancía, como si fuera una mercancía más, aunque sea una “mercancía especial” que se hace cuerpo y corporalidad, imprescindible para la vida y la reproducción física y social. El consumo actual, inducido por la sociedad, desplaza la responsabilidad social y entroniza la elección individual, resignando el carácter colectivo y complementario que tuvo la alimentación en el pasado16. En el individualismo consumista se pierden milenios de cultura alimentaria, de memoria colectiva sobre las experiencias acerca de qué, por qué, cómo, dónde y con quién comer y milenios de evaluación de alimentos preparaciones y conductas, con la necesaria negociación reflexiva entre los condicionamientos colectivos y las necesidades y posibilidades y deseos individuales. El consumo pasa imaginariamente de la órbita de la necesidad al placer, instalándose un consumo conspicuo (notorio, visible, superficial, innecesario, irreflexivo, irracional, según la definición del economista del XIX Thorstein Veblen) y no solo en los grupos que han superado la necesidad.
Hasta en el hogar (que sigue siendo el lugar más importante y donde se realizan los eventos más significativos respecto de la alimentación), el individualismo consumista triunfa cuando en la misma mesa los comensales no comen la misma comida, entonces una hija vegetariana, un hijo deportista, una madre dietante y un padre goloso, cuando pueden, imponen su deseo individual consumiendo platos diferentes en la mesa que fue antaño el epítome de la reciprocidad y el consumo colectivo (la olla común se imponía sobre el plato individual).
Es que la industrialización, con su segmentación publicitaria en nichos de mercado, impacta en los distintos sectores de ingresos, géneros y edades (y, principalmente, en los niños en proceso de socialización) quienes, como individuos, creen tener derecho a comer lo que quieren (lo que la industria les hizo querer) fuera de la mesa, hasta en soledad o frente a las pantallas, con amigos virtuales y no con pares o adultos reales que podrían educar, compartir o controlar su ingesta, rompiendo la comensalidad y la transmisión de la cultura alimentaria. Esto tiene consecuencias, se pierden productos locales adaptados al medio, preparaciones, prácticas y horarios, estimulando comer donde sea, sin parar: 24x7, solos, librados a lo que creemos nuestros deseos y necesidades cuando solo son problemas de oferta y demanda. Hemos llegado a un momento en que en todo el mundo globalizado se come lo mismo (gaseosas, caldos deshidratados, enlatados, golosinas, postres lácteos, etc.) que no es lo que nos alimenta, sino lo que nos quieren vender, que nos gusta y nos enferma al mismo tiempo. El aumento de la prevalencia de obesidad, convertida en pandemia por la OMS en 2013, llevó a un concepto ilustrativo: sociedad obesogénica19. El consumidor informado, buscando salud en los alimentos cae en la trampa de la fortificación, enriquecimiento, lactobacilos o aditivos milagrosos, por supuesto a mayor precio, estimulando con su compra el mayor procesamiento y la fusión entre las industrias alimentaria y farmacéutica.
Si la pobreza es la contracara de la capacidad de compra, ya que se mide por el no-consumo, deberíamos poder alegrarnos por el aumento del consumo a medida que aumentaba la disponibilidad de energía barata en todo el mundo; sin embargo, la abundancia no nos hizo ni más felices, ni más sanos, solo más gordos, mientras el hambre permanece. Desde la década de 1990 hubo una pequeña reducción del hambre en el mundo -aunque no seguía la velocidad con que aumentaba la disponibilidad, esto se leyó como el éxito de la globalización- pero, a partir de 2014, la cantidad de personas hambrientas volvió a aumentar estabilizándose -antes del COVID-19- en 900 millones.
Aunque este tipo de consumo se ha señalado como el motor de la economía, también se ha señalado como responsable de un porcentaje importante de la contaminación ambiental (deslocalización de dietas, porciones individuales con envases plásticos de un solo uso, desperdicios, etc.) y del cambio climático (39% de la emisión de los gases de efecto invernadero).
La forma que ha tomado el consumo alimentario actual, entronizando al individuo hedónico y restando solidaridad, colabora con la indiferencia hacia la destrucción y contaminación del medio ambiente, y la realidad de la instalación de enfermedades crónicas (comorbilidades del COVID-19), consideradas problemas individuales (cuando los estilos de vida son colectivos e impuestos por las condiciones sociales). Esta matriz de significación favorece las soluciones individuales y la visión atomizada de la pandemia como suma de problemas y soluciones individuales y -por lo tanto- su negación y su olvido. Es decir, la misma matriz simbólica que alienta el consumo conspicuo alienta también la desmemoria colectiva.
RELACIONES SOCIALES ENCUBIERTAS COMO FUNDAMENTO DEL OLVIDO COLECTIVO
En 1941, el poeta Thomas Eliot advertía: “el género humano no puede soportar tanta realidad”. En la misma línea, el sociólogo Norbert Elias22) proponía que el olvido es una de las formas en que las sociedades metabolizan eventos catastróficos.
Proponemos que no se ha creado memoria colectiva de las infectocontagiosas, ni de la desigualdad ni del cambio climático, que señalamos como componentes de la actual sindemia, no por su magnitud (las enfermedades infecciosas, la pobreza y el clima han matado más personas que las guerras del siglo XX) o porque sean recientes (como el cambio climático) o, por el contrario, demasiado antiguas (como el hambre). Tampoco ha sido porque no haya conocimiento sobre sus orígenes, desarrollos y perspectivas de solución, ¡al contrario! Hay conocimiento suficiente y para las tres hay creciente cantidad de alternativas para enfrentarlas.
Una explicación posible es la reducción naturalista y su producto: la caída en el padecimiento individual que oculta su dimensión social. Porque si son sociales, las pandemias pueden ser abordadas y modificadas a través de la acción colectiva. Encubiertas bajo un disfraz biológico: la naturalización de la desigualdad en el racismo, la naturalización del cambio climático en la geología y la naturalización de la enfermedad como evolución-adaptativa, (genética y competitiva, entre especies, sean humanos o virus o bacterias). Al nominarlas naturales, biológicas, genéticas, se conciben azarosas por lo que su manejo cae fuera del dominio humano, aunque lo desmientan: la domesticación (como evolución artificial de las especies), los antibióticos (explotando la contradicción natural entre hongos y bacterias) o la transgénesis y la edición de embriones (CRISP) entre otras tantas intervenciones en el mundo naturalizado.
¿Será que hay un umbral para la memoria? Si es así, no es la magnitud del desastre lo que crea una impronta en la memoria social (algunos genocidios se recuerdan, otros tan cruentos como los primeros, se borran), no son los mecanismos de registro los que protegen del olvido (antes de la escritura la arqueología confirma la pre-historia oral). ¿Será el deseo de hacer historia, de darle sentido, de tener un futuro, con su carga de neofilia (desear lo nuevo) y neofobia (temer lo nuevo) en sociedades que hacen de la memoria y por lo tanto del conocimiento, un arma para repetir lo que salió bien, cambiar lo que fracasó y conocer los límites? Probablemente, ya que los humanos imponemos sentido aún a lo que no existe.
En la comunicación de la pandemia COVID-19, las relaciones sociales desaparecieron frente a la materialidad del virus, que se presentó frente la humanidad como un todo, puro cuerpo, como si la unidad de análisis fuera la especie y no las múltiples sociedades con sus desigualdades, o los individuos con su historia y sus estilos de vida que determinan socialmente el riesgo de enfermar y morir. En una construcción de la memoria de esta época, los medios de comunicación tienen un lugar de privilegio. Durante el COVID-19 y ante el aislamiento -que en los primeros tiempos se presentaba como único medio para controlar la infección- se produjo mucho material. Cifras en forma cotidiana, comparaciones entre la situación local, nacional e internacional, expertos en salud pública, infectólogos, epidemiólogos (llamativamente casi exclusivamente varones blancos), aunque pocos relatos de las víctimas y sobrevivientes, y muchas imágenes. En una sociedad con tanto predominio de lo visual, tal vez sean las que en el futuro permitan cimentar la memoria colectiva más efectivamente que las palabras: tanto las que buscaban el escándalo (las fosas excavadas para recibir los cadáveres) como las descriptivas (calles vacías y animales insólitos transitándolas) deberían ayudar a no olvidar el carácter colectivo de la pandemia, al igual que las redes donde cada uno volcaba su experiencia. Pero todo esto anudará en memoria si y solo si se puede generar una síntesis compatible con un relato colectivo.
También conspira contra la generación de memoria colectiva el hecho de que las historias personales no desean asociarse a valores desvalorizados que hacen titilar el presente y prometen que no hay futuro. Es más fácil recordar los dramas que “abren una puerta al futuro”, aunque sea para no repetirlo. Porque -retomando a Elias- tal vez el olvido sea la única manera de procesar lo incomprensible del acabamiento al no percibir un futuro posible22.
No se puede confiar en que, debido al desarrollo de la comunicación actual y la multiplicidad de medios y redes, la sociedad no olvidará el COVID-19, como antes olvidó las nueve pandemias anteriores, la desigualdad o el cambio climático. Antes y ahora deben ser los sujetos tanto como las instituciones los que levanten la narrativa del COVID-19, en sus múltiples voces y sus precarias explicaciones.
Probablemente sirva entender que no hay UNA verdad en la memoria (es más, el mismo recuerdo cambia de acuerdo a las circunstancias del relato). A lo sumo existe una experiencia, una convicción sobre sus orígenes y su padecimiento, la incertidumbre que generó como evento desconocido, la evaluación de las políticas que realizaron las instituciones, los Estados, la calidad de la información recibida, etc., y entonces situar esta crisis sanitaria en la emergencia social y planetaria que la antecede y que forman los otros componentes de la sindemia. Si no hablamos de COVID-19 y hacemos historia (no LA historia, sino UNA historia, NUESTRA historia, que aquí se identifica con nuestra narrativa desde nuestra sociedad, en nuestra época), entonces perdemos la oportunidad de incidir buscando una normalidad distinta en la postsindemia y la crisis ecológica, social, económica y política que la atraviesa.
¿Cómo es que nos asombramos que ante tal encubrimiento no se haya construido una memoria colectiva sobre las pandemias convergentes de COVID-19, pobreza o cambio climático? Sobre todo nosotros, los argentinos, los latinomericanos, desde los márgenes, desde el sur poscolonial, deberíamos esforzarnos por crear nuestra propia narrativa, anclada en nuestras realidades sociales, económicas, ecológicas, nutricionales, pensando desde una epistemología distinta (¿una epistemología del sur como propone Boaventura de Sousa Santos?)23, ya que nuestra problemática es particular. Para esto no sirve el olvido, sino una metodología fundada en un pensamiento crítico, enfoque relacional e historicidad.
Debemos hablar de COVID-19 para que esta pandemia no pase como las otras, para que no quede reducida a una suma de problemas individuales o al ámbito sanitario y/o a cifras y saberes expertos. Hablar de COVID-19 implica otra cosa: buscar colectivamente una narrativa que articule los sujetos a una situación que podemos considerar el paradigma de la complejidad: plástica, cambiante, sistémica, transdisciplinaria, abierta (como lo son los seres vivientes) y con capacidades emergentes. Recordar, es reconocer el poder de lo social para cambiar el futuro. Frente a la incertidumbre que trae la ruptura de las certezas del sentido común en que basamos nuestro hacer cotidiano, mejor enfrentar la incertidumbre como norma y pensar desde un presente distinto, más allá de los paradigmas lineales e individuales del pasado. ¿Podremos? ¿Estaremos a tiempo?